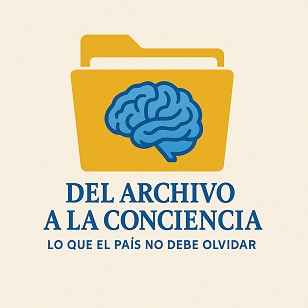INTRODUCCIÓN
Entre las décadas de 1960 y 1990, el mundo fue testigo de una etapa de aguda polarización ideológica, donde el enfrentamiento entre los modelos capitalista y socialista sirvió de telón de fondo para una serie de luchas armadas que se expandieron en múltiples regiones del globo. En América Latina y Europa Occidental, en particular, emergieron movimientos guerrilleros que, inspirados por distintos matices del marxismo, se propusieron modificar el orden social y político vigente a través de la vía insurreccional. Estos movimientos, lejos de ser expresiones aisladas, compartieron lógicas comunes, se articularon en redes ideológicas, logísticas y de solidaridad, y muchas veces respondieron a coordenadas internacionales derivadas de la Guerra Fría.
Este estudio ofrece un análisis amplio sobre los principales movimientos guerrilleros surgidos en América y Europa entre 1960 y 1990, con énfasis en sus antecedentes históricos, plataformas ideológicas, conexiones internacionales, desarrollos estratégicos y resultados políticos. La complejidad de este fenómeno exige una lectura crítica que contemple tanto las motivaciones profundas como las consecuencias de estas experiencias armadas.
I. CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO (1960–1990)
La Guerra Fría: un conflicto global con expresión local
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial generó un clima geopolítico marcado por la sospecha mutua, la carrera armamentística, y la lucha por la influencia global. En este contexto, las luchas internas en países del Tercer Mundo y también en regiones centrales fueron vistas como piezas de un tablero global de contención o expansión ideológica.
Estados Unidos intervino directa o indirectamente en América Latina a través de golpes de Estado, financiamiento a gobiernos autoritarios y asistencia militar. Ejemplos notorios incluyen el golpe de Estado en Guatemala (1954), el apoyo a la dictadura de Pinochet en Chile (1973), y la creación de la Escuela de las Américas, donde se formaron muchos militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia.
Del otro lado, la Unión Soviética, junto con Cuba, China y Vietnam, se transformó en fuente de inspiración, adoctrinamiento, y en algunos casos, financiamiento para los movimientos insurgentes. La Revolución Cubana (1959) se convirtió en modelo a seguir, y Fidel Castro y el Che Guevara fueron referentes insoslayables de la lucha armada continental.
El impacto de la descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo
El proceso de descolonización africano y asiático marcó un hito en la percepción de la violencia como herramienta de emancipación. Figuras como Frantz Fanon («Los condenados de la tierra») legitimaron la lucha armada como expresión necesaria frente al colonialismo, y sirvieron de base teórica para movimientos revolucionarios en América Latina. En muchos casos, las luchas guerrilleras se consideraron herederas de las guerras de independencia del siglo XIX, y sus protagonistas se vieron como continuadores de Bolívar, San Martín o Artigas.
Movimientos sociales y cambio cultural
La década del 60 también estuvo atravesada por profundas transformaciones culturales: la emergencia del feminismo, el auge de los movimientos juveniles, las revueltas estudiantiles, la contracultura, y la desobediencia civil moldearon nuevos paradigmas. En este clima, el Mayo Francés de 1968, las protestas contra la guerra de Vietnam, o el Cordobazo argentino de 1969 actuaron como catalizadores de una radicalización de la protesta.
Muchos militantes, frustrados por los límites de la democracia representativa y la represión estatal, asumieron que la lucha armada era el único camino posible. La figura del guerrillero se romantizó como un nuevo tipo de héroe revolucionario: jóven, culto, idealista y dispuesto a dar su vida por la causa.
II. MOVIMIENTOS GUERRILLEROS EN AMÉRICA LATINA
La región latinoamericana fue, junto con el sudeste asiático, uno de los principales escenarios de los conflictos armados de inspiración revolucionaria durante la Guerra Fría. La heterogeneidad de los movimientos insurgentes fue vasta, pero todos compartieron una serie de elementos comunes: oposición al imperialismo estadounidense, crítica al capitalismo dependiente, influencia del marxismo-leninismo (en sus versiones soviética, cubana o maoísta), y la reivindicación de una “revolución popular” como camino hacia la justicia social.
Guerrillas en América y Europa (1960–1990): Desarrollo, Conexiones y Proyecciones Ideológicas
Entre las décadas de 1960 y 1990, el mundo fue testigo de una etapa de aguda polarización ideológica, donde el enfrentamiento entre los modelos capitalista y socialista sirvió de telón de fondo para una serie de luchas armadas que se expandieron en múltiples regiones del globo. En América Latina y Europa Occidental, en particular, emergieron movimientos guerrilleros que, inspirados por distintos matices del marxismo, se propusieron modificar el orden social y político vigente a través de la vía insurreccional. Estos movimientos, lejos de ser expresiones aisladas, compartieron lógicas comunes, se articularon en redes ideológicas, logísticas y de solidaridad, y muchas veces respondieron a coordenadas internacionales derivadas de la Guerra Fría.
Con un análisis amplio sobre los principales movimientos guerrilleros surgidos en América y Europa entre 1960 y 1990, con énfasis en sus antecedentes históricos, plataformas ideológicas, conexiones internacionales, desarrollos estratégicos y resultados políticos. La complejidad de este fenómeno exige una lectura crítica que contemple tanto las motivaciones profundas como las consecuencias de estas experiencias armadas.
I. CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO (1960–1990)
La Guerra Fría: un conflicto global con expresión local
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial generó un clima geopolítico marcado por la sospecha mutua, la carrera armamentística, y la lucha por la influencia global. En este contexto, las luchas internas en países del Tercer Mundo y también en regiones centrales fueron vistas como piezas de un tablero global de contención o expansión ideológica.
Estados Unidos intervino directa o indirectamente en América Latina a través de golpes de Estado, financiamiento a gobiernos autoritarios y asistencia militar. Ejemplos notorios incluyen el golpe de Estado en Guatemala (1954), el apoyo a la dictadura de Pinochet en Chile (1973), y la creación de la Escuela de las Américas, donde se formaron muchos militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia.
Del otro lado, la Unión Soviética, junto con Cuba, China y Vietnam, se transformó en fuente de inspiración, adoctrinamiento, y en algunos casos, financiamiento para los movimientos insurgentes. La Revolución Cubana (1959) se convirtió en modelo a seguir, y Fidel Castro y el Che Guevara fueron referentes insoslayables de la lucha armada continental.
El impacto de la descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo
El proceso de descolonización africano y asiático marcó un hito en la percepción de la violencia como herramienta de emancipación. Figuras como Frantz Fanon («Los condenados de la tierra») legitimaron la lucha armada como expresión necesaria frente al colonialismo, y sirvieron de base teórica para movimientos revolucionarios en América Latina. En muchos casos, las luchas guerrilleras se consideraron herederas de las guerras de independencia del siglo XIX, y sus protagonistas se vieron como continuadores de Bolívar, San Martín o Artigas.
Movimientos sociales y cambio cultural
La década del 60 también estuvo atravesada por profundas transformaciones culturales: la emergencia del feminismo, el auge de los movimientos juveniles, las revueltas estudiantiles, la contracultura, y la desobediencia civil moldearon nuevos paradigmas. En este clima, el Mayo Francés de 1968, las protestas contra la guerra de Vietnam, o el Cordobazo argentino de 1969 actuaron como catalizadores de una radicalización de la protesta.
Muchos militantes, frustrados por los límites de la democracia representativa y la represión estatal, asumieron que la lucha armada era el único camino posible. La figura del guerrillero se romantizó como un nuevo tipo de héroe revolucionario: jóven, culto, idealista y dispuesto a dar su vida por la causa.
II. MOVIMIENTOS GUERRILLEROS EN AMÉRICA LATINA
La región latinoamericana fue, junto con el sudeste asiático, uno de los principales escenarios de los conflictos armados de inspiración revolucionaria durante la Guerra Fría. La heterogeneidad de los movimientos insurgentes fue vasta, pero todos compartieron una serie de elementos comunes: oposición al imperialismo estadounidense, crítica al capitalismo dependiente, influencia del marxismo-leninismo (en sus versiones soviética, cubana o maoísta), y la reivindicación de una “revolución popular” como camino hacia la justicia social.
Cuba: el epicentro ideológico y logístico
La Revolución Cubana fue un parteaguas para América Latina. No solo derribó una dictadura apoyada por EE.UU., sino que inauguró un modelo exitoso de lucha armada que podía ser replicado en otros países del continente. La creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967, con sede en La Habana, buscó coordinar los esfuerzos revolucionarios en la región. Cuba ofreció entrenamiento militar, adoctrinamiento político, y en algunos casos, apoyo logístico directo a movimientos armados como el MIR chileno, el ERP argentino, o el ELN colombiano.
México – Liga Comunista 23 de Septiembre
Surgida en la primera mitad de los años 70, la Liga Comunista 23 de Septiembre fue el intento más serio de articular una guerrilla urbana nacional en México. Inspirada en los movimientos estudiantiles de 1968 y radicalizada tras la masacre de Tlatelolco, esta organización agrupó diversas células armadas de orientación marxista-leninista.
Su estrategia combinó la propaganda armada, los secuestros, las expropiaciones bancarias y el ataque a fuerzas de seguridad. A pesar de su capacidad operativa inicial, fue objeto de una feroz represión estatal. Para finales de los 70, la mayor parte de sus dirigentes había sido abatida o capturada. Aun así, la Liga dejó una huella profunda en la historia insurgente mexicana, evidenciando la tensión entre lucha armada y vía política.
Guatemala – FAR y EGP
En Guatemala, la larga historia de dictaduras militares y exclusión indígena dio lugar al surgimiento de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en los años 60, inspiradas por la Revolución Cubana. Con el tiempo, las FAR dieron paso al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), con una fuerte base en comunidades indígenas del altiplano.
El EGP, activo en los años 70 y 80, combinó lucha armada con trabajo político comunitario, y se destacó por su capacidad de insertarse en el tejido social rural. La respuesta del Estado fue una guerra contrainsurgente brutal, que incluyó masacres, desapariciones y genocidio contra pueblos mayas. El conflicto armado interno en Guatemala se extendió hasta los Acuerdos de Paz de 1996.
Nicaragua – Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
El FSLN nació en 1961 como una organización inspirada por el ejemplo cubano y por la figura de Augusto César Sandino, líder antiimperialista de los años 30. Durante los años 60 y 70, el FSLN fue evolucionando desde pequeñas células clandestinas hacia un amplio movimiento político-militar que logró articular diversas clases sociales y corrientes ideológicas en un frente común contra la dictadura de la familia Somoza.
En 1979, tras una creciente presión popular y la retirada del apoyo estadounidense al régimen somocista, el FSLN logró derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle. La Revolución Sandinista fue, junto con la cubana, una de las pocas experiencias exitosas de insurgencia armada que alcanzaron el poder en América Latina. Durante la década siguiente, el gobierno sandinista enfrentó una intensa guerra contrarrevolucionaria financiada por EE.UU., que apoyó a la guerrilla de los “contras”.
El Salvador – Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
El FMLN surgió en 1980 como una coalición de cinco grupos armados de izquierda, entre ellos las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Inspirados por el triunfo del FSLN en Nicaragua y motivados por décadas de represión militar y exclusión social, lanzaron una ofensiva guerrillera contra el régimen salvadoreño, que derivó en una guerra civil prolongada.
El conflicto, que duró hasta 1992, dejó decenas de miles de muertos y se caracterizó por la brutalidad de ambas partes. El FMLN controló zonas rurales significativas y estableció estructuras político-militares paralelas. Finalmente, tras una larga negociación mediada por Naciones Unidas, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, y el FMLN se transformó en partido político legal.
Colombia – FARC, ELN y M-19
Colombia vivió uno de los conflictos armados más prolongados del continente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nacieron en 1964 como una escisión armada del Partido Comunista. Basadas en zonas rurales, las FARC combinaron ideología marxista-leninista con una estrategia de guerra prolongada.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), también surgido en los años 60, incorporó elementos de la Teología de la Liberación y tuvo una fuerte impronta intelectual. Más tarde, en los años 70, nació el Movimiento 19 de Abril (M-19), de carácter más urbano y nacionalista, que protagonizó acciones espectaculares como el robo de la espada de Bolívar o la toma del Palacio de Justicia en 1985.
A pesar de múltiples intentos de paz, el conflicto colombiano continuó durante décadas. El M-19 se desmovilizó en 1990 y se integró a la vida política, mientras que las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
Uruguay – Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T)
Fundado en 1963, el MLN-Tupamaros fue uno de los movimientos de guerrilla urbana más sofisticados de América Latina. Inspirado por el ejemplo cubano pero adaptado al contexto urbano uruguayo, desarrolló una estrategia de “propaganda armada” basada en expropiaciones, secuestros simbólicos y acciones espectaculares como la fuga masiva de la cárcel de Punta Carretas en 1971.
El endurecimiento de la represión y el golpe de Estado de 1973 llevaron a la derrota del movimiento, cuyos principales líderes, como Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica, fueron encarcelados durante más de una década. Tras la transición democrática, muchos de ellos se integraron a la política institucional y fundaron el Movimiento de Participación Popular (MPP), hoy parte del Frente Amplio.
Guerrillas en América y Europa (1960–1990): Desarrollo, Conexiones y Proyecciones Ideológicas
Chile – Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Fundado en 1965, el MIR fue uno de los principales exponentes de la lucha armada en Chile. Con una fuerte base en sectores estudiantiles y universitarios, el MIR adoptó una línea marxista-leninista y se mostró crítico tanto del reformismo de la Unidad Popular como del modelo soviético tradicional. Durante el gobierno de Salvador Allende (1970–1973), el MIR se mantuvo como una fuerza extraparlamentaria, apoyando críticamente el proceso revolucionario desde una posición más radical.
Tras el golpe de Estado de 1973, el MIR pasó a la clandestinidad y fue brutalmente reprimido por la dictadura de Pinochet. Su capacidad operativa fue seriamente diezmada a lo largo de los años 70 y 80. A pesar de ello, sus integrantes continuaron participando en redes de resistencia y en la denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos en Chile.
Argentina – ERP y Montoneros
En Argentina, la lucha armada adquirió una particular intensidad entre fines de los 60 y mediados de los 70. Dos organizaciones dominaron el panorama guerrillero: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.
El ERP, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), sostenía una ideología marxista-leninista y apuntaba a una revolución socialista de carácter obrero. Protagonizó combates rurales en el norte argentino (notablemente en Tucumán), así como acciones urbanas como secuestros, atentados y asaltos a cuarteles militares. Fue objeto de una represión feroz por parte del Estado durante los gobiernos democráticos y, con mayor intensidad, durante la dictadura militar iniciada en 1976.
Montoneros, por su parte, fue un movimiento peronista revolucionario con base en la juventud católica y sectores nacional-populares. Su accionar combinó elementos armados con una estrategia de penetración en el movimiento peronista. Fueron responsables de numerosos atentados y secuestros, incluyendo el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. Su relación con Juan Domingo Perón fue ambigua: tras el regreso del líder al país en 1973, fueron progresivamente marginados y enfrentados por el ala derechista del peronismo.
Durante el terrorismo de Estado de la última dictadura (1976–1983), ambos movimientos fueron virtualmente aniquilados mediante desapariciones forzadas, torturas y asesinatos sistemáticos. Sus sobrevivientes, en muchos casos, se integraron a la vida política democrática en los años posteriores.
Perú – Sendero Luminoso y MRTA
El caso peruano es uno de los más complejos y sangrientos de América Latina. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán (alias Presidente Gonzalo), surgió a fines de los años 70 como una escisión maoísta del Partido Comunista del Perú. Su estrategia de guerra popular prolongada se basó en la construcción de zonas liberadas en las áreas rurales andinas, acompañada de una violencia extrema contra autoridades, campesinos que no se plegaban al movimiento, y otros sectores sociales.
Durante la década del 80, Sendero llegó a controlar vastas regiones del país y desató una ola de terror que afectó tanto al Estado como a la población civil. Su ideología ortodoxa, su carácter mesiánico y su desprecio por los derechos humanos lo diferencian de otras guerrillas latinoamericanas. La captura de Guzmán en 1992 significó el colapso de la organización como fuerza relevante.
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por su parte, tuvo una orientación marxista-leninista más tradicional y buscó combinar lucha armada con acciones políticas. Su acción más conocida fue la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en 1996. Tras la operación de rescate y la caída del régimen de Fujimori, el MRTA perdió su capacidad de acción.
III. MOVIMIENTOS GUERRILLEROS EN EUROPA OCCIDENTAL
Aunque de menor magnitud que en América Latina, Europa Occidental también fue escenario de insurgencias armadas de inspiración ideológica. Estos movimientos, muchas veces surgidos en el contexto del desencanto tras las revueltas estudiantiles de 1968, combinaron ideologías marxistas, leninistas y anarquistas con un rechazo radical al sistema capitalista y al orden político de la posguerra. Su accionar se caracterizó por la clandestinidad, la acción directa urbana, y la sofisticación de sus operaciones.
Alemania – Fracción del Ejército Rojo (RAF)
Conocida como la banda Baader-Meinhof, la RAF fue fundada en 1970 por un grupo de jóvenes radicalizados, entre ellos Andreas Baader, Ulrike Meinhof y Gudrun Ensslin. Su inspiración venía tanto de la Revolución Cubana como del pensamiento antiimperialista y anticapitalista europeo.
La RAF consideraba a la República Federal Alemana como una continuación del nazismo bajo ropaje democrático y atacó directamente a símbolos del Estado, el capital y el imperialismo estadounidense. Ejecutaron atentados con bombas, secuestros, y asesinatos, incluyendo el del presidente de la patronal alemana Hanns-Martin Schleyer en 1977. Su accionar provocó una respuesta contundente del Estado y una creciente polarización en la sociedad alemana.
El movimiento atravesó varias generaciones (RAF I, II y III), y a pesar de sus múltiples derrotas, mantuvo una capacidad operativa hasta los años 90. Finalmente, se autodisolvió en 1998.
Italia – Brigadas Rojas (Brigate Rosse)
Nacidas en 1970, las Brigadas Rojas fueron el grupo armado más temido de Italia. Con una estructura militar jerárquica, atacaron directamente a representantes del Estado, del capital y de la prensa. Su objetivo era la creación de un “Estado proletario” a través de una guerra civil revolucionaria.
Su acción más emblemática fue el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978, luego de 55 días de cautiverio. Este hecho marcó el clímax de la llamada “estrategia de la tensión”, en la que la violencia política fue utilizada tanto por grupos de izquierda como por sectores neofascistas y servicios de inteligencia.
Durante los años 80, la organización fue duramente golpeada por la represión estatal, las delaciones internas y el cambio de clima político. Hacia 1988, las Brigadas Rojas estaban virtualmente desarticuladas.
España – ETA (Euskadi Ta Askatasuna)
Fundada en 1959 en el País Vasco, ETA combinó nacionalismo vasco y marxismo revolucionario. Inicialmente surgida como un grupo cultural juvenil, se radicalizó rápidamente y adoptó la lucha armada contra el régimen franquista y luego contra la democracia española.
ETA perpetró atentados, secuestros y asesinatos durante más de cinco décadas, convirtiéndose en el grupo armado más letal de Europa Occidental. Su accionar polarizó a la sociedad vasca y española, y si bien contó con apoyo en algunos sectores nacionalistas, también fue duramente criticado por su violencia indiscriminada.
En 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada, y en 2018 formalizó su disolución. Su historia sigue siendo objeto de intenso debate político y social en España.
Francia – Action Directe
Active entre 1979 y 1987, Action Directe fue una organización marxista-leninista francesa que reivindicó la lucha armada como vía para derrocar al sistema capitalista y al imperialismo. Su accionar incluyó atentados con explosivos, asesinatos selectivos y robos.
Colaboraron con otros grupos europeos como la RAF alemana y las Brigadas Rojas italianas. Su acción más notoria fue el asesinato del director general de Renault, Georges Besse, en 1986. En 1987, sus principales líderes fueron arrestados y condenados a cadena perpetua.
Otros casos: Grecia, Bélgica, Irlanda
En Grecia, el grupo 17 de Noviembre operó desde 1975 hasta 2002, asesinando a diplomáticos, policías y empresarios. En Bélgica, las Células Comunistas Combatientes actuaron entre 1982 y 1985, mientras que en Irlanda del Norte el IRA Provisional (aunque con raíces diferentes) libró una guerra contra el Reino Unido que combinó elementos nacionales y marxistas.
IV. CONEXIONES INTERNACIONALES Y REDES DE APOYO
Uno de los elementos más notables del fenómeno guerrillero entre 1960 y 1990 fue la existencia de vínculos transnacionales que permitieron el intercambio de ideas, recursos, estrategias y formación entre diversos grupos insurgentes, tanto dentro de cada continente como entre América y Europa.
Cuba como eje articulador latinoamericano
Cuba se convirtió en el centro logístico, político y simbólico del internacionalismo revolucionario en América Latina. Desde la creación de la Tricontinental (1966) y la OLAS (1967), La Habana fue sede de encuentros, foros y entrenamientos para guerrilleros de toda la región. Cuba ofreció campos de entrenamiento militar, formación ideológica marxista-leninista, y apoyo logístico y diplomático a múltiples movimientos.
Además de respaldar directamente a grupos como el MIR chileno, el ERP argentino o el FMLN salvadoreño, el aparato de inteligencia cubano estableció canales de comunicación seguros, rutas de abastecimiento y documentos falsificados para facilitar el movimiento clandestino de militantes. También promovió el contacto entre movimientos de diferentes países para favorecer la coordinación continental.
La URSS y el bloque socialista
A diferencia de Cuba, la Unión Soviética actuó con mayor cautela. Si bien brindó respaldo financiero, formación en academias militares, armamento y soporte diplomático a ciertos movimientos, prefirió apoyar regímenes establecidos o partidos comunistas institucionalizados. Sin embargo, sus aliados más cercanos, como Vietnam, Corea del Norte o Alemania Oriental, sirvieron como espacios de entrenamiento y refugio para revolucionarios latinoamericanos y europeos.
La URSS también influyó en la estructuración ideológica de los movimientos, imponiendo límites a aquellos que se mostraban demasiado radicales o independientes. Esta tensión fue especialmente visible con grupos como Sendero Luminoso o el MIR, que buscaron una línea más autónoma o maoísta.
Libia, Argelia y Oriente Medio
En África y Medio Oriente, algunos países como Libia bajo Muamar el Gadafi ofrecieron entrenamiento militar, financiamiento y armas a movimientos guerrilleros de América Latina y Europa. Argelia fue un centro importante para la formación de cuadros insurgentes durante los años 60 y 70. Asimismo, se establecieron conexiones entre la OLP y grupos como ETA o el IRA, en función de una solidaridad antiimperialista y antisionista.
La relación con estos actores no solo se limitó al plano técnico o militar, sino que incluyó el intercambio ideológico y una visión global de la lucha contra el imperialismo, donde el apoyo entre causas era parte de una estrategia de guerra asimétrica.
Colaboración entre grupos europeos y latinoamericanos
Existen múltiples evidencias de contactos y colaboraciones entre movimientos armados europeos y latinoamericanos. La RAF alemana, las Brigadas Rojas italianas y Action Directe francesa mantuvieron vínculos con organizaciones como el ERP argentino, el MIR chileno o el M-19 colombiano. Estos vínculos se manifestaron en operaciones conjuntas, intercambio de documentos, entrenamiento cruzado y campañas de solidaridad internacional.
Durante los años 80, muchos militantes latinoamericanos exiliados por las dictaduras encontraron refugio en Europa, donde establecieron redes con grupos locales. Al mismo tiempo, algunos europeos viajaron a América Latina para recibir formación o participar directamente en las luchas insurgentes.
Red de prensa, propaganda y apoyo solidario
Además del plano militar, existió una red muy activa de apoyo político y comunicacional. Diversos periódicos, revistas, editoriales y emisoras de radio fueron utilizados para difundir los comunicados de los movimientos, denunciar la represión estatal y construir una narrativa de legitimidad revolucionaria. La radio Habana Cuba, por ejemplo, fue fundamental para la proyección del mensaje insurgente en América Latina.
En Europa, muchas universidades, sindicatos y organizaciones de derechos humanos sirvieron como cajas de resonancia para las causas revolucionarias del sur global. Estas redes jugaron un rol clave en la legitimación internacional de los movimientos guerrilleros y en la presión sobre gobiernos represores.
V. CRISIS, DECLIVE Y TRANSFORMACIONES
La década de 1980 marcó un punto de inflexión para la mayoría de los movimientos guerrilleros activos en América y Europa. Diversos factores —internos y externos— se combinaron para erosionar sus bases sociales, estratégicas y políticas. En muchos casos, los movimientos armados optaron por la desmovilización y la reinserción política. En otros, fueron derrotados militarmente o absorbidos por dinámicas ajenas a sus objetivos originales.
El desgaste interno y la pérdida de legitimidad
Muchos movimientos guerrilleros comenzaron a enfrentar crisis internas derivadas del autoritarismo de sus dirigencias, la falta de renovación ideológica, y el desgaste de años de lucha sin resultados concretos. Las contradicciones entre la lucha armada y los métodos democráticos de participación fueron cada vez más visibles.
A medida que crecían las violaciones de derechos humanos cometidas por los propios grupos insurgentes —secuestros prolongados, atentados indiscriminados, “juicios populares”—, sectores de la sociedad civil que en un inicio simpatizaban con sus causas comenzaron a alejarse o a condenarlos abiertamente.
La represión estatal y las estrategias contrainsurgentes
En América Latina, la respuesta estatal a la insurgencia se tradujo en la implementación de modelos represivos extremos, en muchos casos con apoyo estadounidense (Plan Cóndor, Escuela de las Américas). La coordinación entre dictaduras militares permitió la persecución transnacional de militantes, la infiltración de movimientos, y el uso sistemático de la tortura y la desaparición forzada.
En Europa, los gobiernos desarrollaron marcos legales antiterroristas, fuerzas policiales especializadas y estrategias de infiltración. La presión policial, sumada al rechazo social, fue desactivando progresivamente a los principales grupos armados.
El impacto del colapso del socialismo real
La caída del Muro de Berlín (1989) y la posterior disolución de la Unión Soviética (1991) significaron un duro golpe para los movimientos armados que se habían inspirado en la ideología marxista-leninista. La desaparición del bloque socialista generó una crisis de sentido: el modelo de sociedad hacia el que se apuntaba colapsaba frente a los ojos del mundo.
Al mismo tiempo, se reconfiguraban los sistemas políticos en América Latina, con transiciones democráticas que ofrecían nuevas formas de participación política. Muchos exguerrilleros se incorporaron a partidos, fundaron nuevos espacios o aceptaron pactos de paz que les permitieron continuar su lucha desde la legalidad.
Derivas criminales y fragmentación
En ciertos contextos, la desarticulación de la guerrilla tradicional dejó un vacío ocupado por actores no estatales con intereses económicos, particularmente en el narcotráfico. Algunos remanentes de guerrillas —como ciertas disidencias de las FARC o fracciones del ELN— se transformaron en grupos armados ilegales sin agenda política clara.
Este fenómeno, especialmente en Colombia, marcó una nueva etapa donde la violencia armada dejó de estar motivada por la utopía revolucionaria para responder a lógicas de mercado ilegal, control territorial y economía criminal.
Transformaciones y reconversión política
Varios movimientos armados optaron por transitar hacia el escenario político democrático. Ejemplos paradigmáticos incluyen al FSLN en Nicaragua, el FMLN en El Salvador, el M-19 en Colombia, y los ex Tupamaros en Uruguay. Estos grupos adaptaron sus discursos, buscaron ampliar sus bases sociales, y lograron en muchos casos acceso al poder político por la vía electoral.
Estas reconversiones no estuvieron exentas de tensiones: el pasado armado, la resistencia de las élites, y las demandas sociales insatisfechas generaron contradicciones que marcaron sus gobiernos y su legado histórico.
VI. BALANCE CRÍTICO Y REFLEXIONES
La experiencia de los movimientos guerrilleros entre las décadas de 1960 y 1990 constituye uno de los capítulos más intensos y complejos de la historia política contemporánea. Su surgimiento respondió a contextos de opresión, desigualdad estructural y falta de canales democráticos efectivos, y sus trayectorias reflejan tanto la potencia de la movilización política como los peligros de la violencia armada como vía exclusiva de transformación.
Aportes históricos y límites
Los movimientos guerrilleros jugaron un papel clave en visibilizar injusticias sociales profundas, forzaron la discusión sobre modelos de desarrollo, soberanía y justicia, y en algunos casos provocaron reformas estructurales. También actuaron como catalizadores de procesos políticos más amplios, incluyendo la apertura democrática en varios países de América Latina.
Sin embargo, el recurso sistemático a la violencia, las prácticas autoritarias en su interior y los atentados contra civiles minaron su legitimidad. En muchos casos, su accionar contribuyó a justificar represiones brutales por parte del Estado, debilitando las posibilidades de articulación con movimientos sociales pacíficos.
Diferencias entre América y Europa
Mientras que en América Latina las guerrillas surgieron muchas veces en zonas rurales con base popular campesina y proyección de guerra prolongada, en Europa predominaron los grupos urbanos de clase media intelectual, más influidos por el desencanto pos-1968. Estas diferencias contextuales marcaron también el tipo de acciones, el alcance de su influencia y la duración de sus proyectos.
Asimismo, en América Latina existió una red de solidaridad continental más sólida, articulada por Cuba y el exilio político. En Europa, los grupos tendieron a operar con mayor autonomía nacional, aunque hubo colaboración entre algunos de ellos.
El legado en el siglo XXI
El legado de los movimientos guerrilleros sigue siendo objeto de controversia. Para algunos, representan un intento valiente, aunque fallido, de construir un mundo más justo. Para otros, simbolizan los peligros del fanatismo ideológico y la violencia política.
En el siglo XXI, la figura del “nuevo insurgente” ha cambiado: ya no se identifica necesariamente con el combatiente armado rural, sino con activistas digitales, movimientos sociales globales, defensores del medio ambiente o líderes indígenas. No obstante, muchas de las demandas que originaron las luchas armadas —desigualdad, exclusión, colonialismo cultural— siguen vigentes, aunque expresadas en nuevos lenguajes y formas de lucha.
Lecciones y desafíos
Uno de los principales aprendizajes es que los cambios profundos requieren de una amplia legitimidad social, participación democrática y respeto a los derechos humanos. La violencia como método exclusivo tiende a generar espirales de represión, fragmentación social y deslegitimación del proyecto político.
Por otra parte, la historia demuestra que incluso tras procesos violentos pueden surgir caminos de reconciliación, integración política y construcción de memoria. La experiencia de los ex guerrilleros transformados en actores democráticos es una prueba de ello, aunque no exenta de contradicciones y tensiones.
CUADRO COMPARATIVO: GUERRILLAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA OCCIDENTAL
| Característica | América Latina | Europa Occidental |
| Contexto sociopolítico | Dictaduras militares, desigualdad social estructural, influencia de la Revolución Cubana | Democracias capitalistas, posguerra, desencanto tras el Mayo del 68 |
| Inspiración ideológica | Marxismo-leninismo, castrismo, maoísmo, nacionalismo revolucionario | Marxismo, leninismo, anarquismo, autonomismo, nacionalismo (ETA, IRA) |
| Ámbito de acción | Principalmente rural, con presencia urbana en algunos casos | Mayoritariamente urbano, centrado en capitales y centros industriales |
| Tipos de acciones | Guerrilla rural, sabotajes, secuestros, toma de pueblos, ataques a cuarteles | Secuestros, asesinatos selectivos, atentados con explosivos, ataques a infraestructura pública |
| Apoyo internacional | Cuba, URSS, Libia, Argelia, Corea del Norte | Apoyo cruzado entre grupos europeos, contactos con Cuba, Argelia y Medio Oriente |
| Respuesta estatal | Represión masiva, terrorismo de Estado, Plan Cóndor, dictaduras militares | Legislación antiterrorista, fuerzas especiales, infiltración, encarcelamientos prolongados |
| Desenlace | Acuerdos de paz, integración política (FSLN, FMLN, M-19, MLN-T) o desarticulación violenta | Desarticulación policial, cárcel, desmovilización unilateral (RAF, Brigadas Rojas, ETA) |
| Legado | Algunos llegaron al poder; influencia en la política democrática y en los DD.HH. | Debate sobre violencia política, impacto en legislación antiterrorista y memoria histórica |