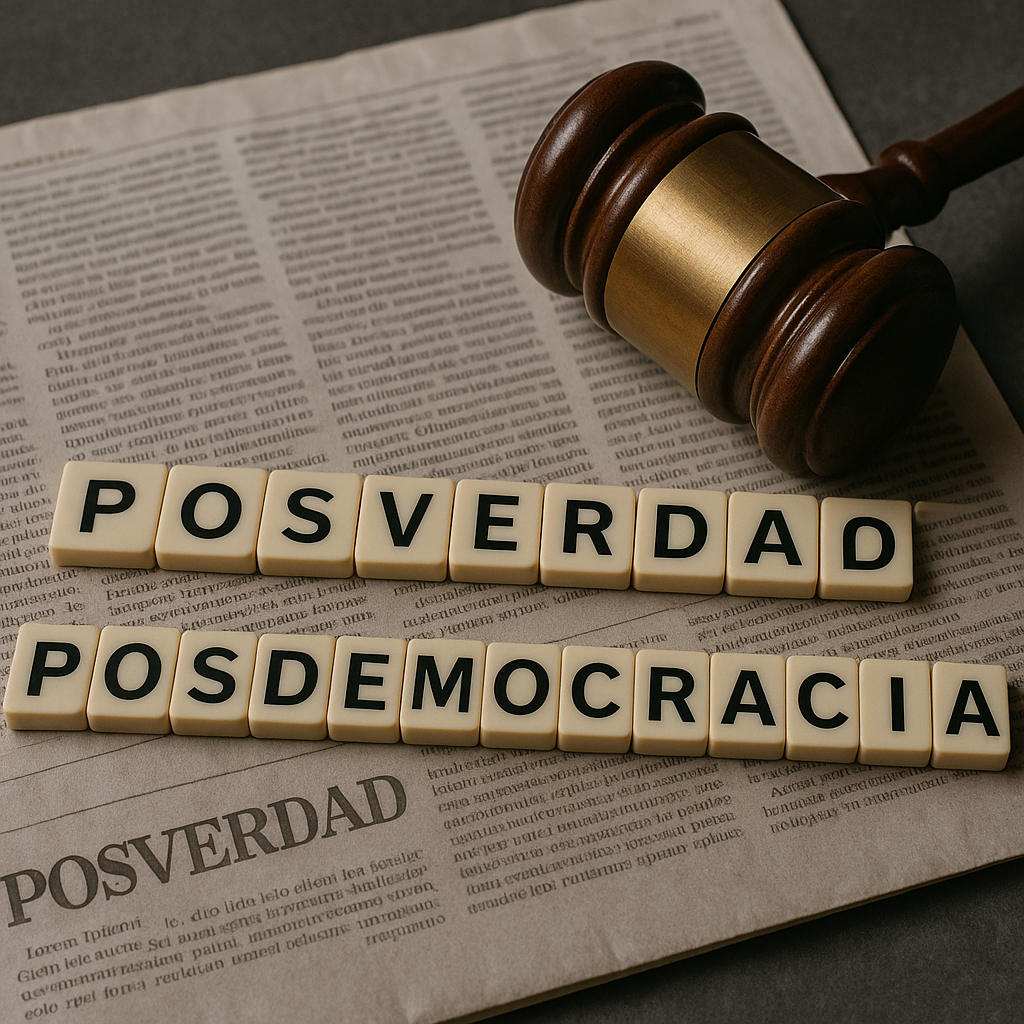El concepto de posverdad ha cobrado protagonismo en el análisis político y comunicacional del siglo XXI, especialmente a partir de la consolidación de los entornos digitales y el auge de fenómenos populistas. La posverdad no refiere simplemente a la mentira, sino a una condición en la que los hechos objetivos pierden centralidad frente a las emociones, creencias personales y narrativas construidas con fines políticos o ideológicos. La Oxford Dictionary eligió el término post-truth como palabra del año en 2016, tras la victoria del Brexit y la elección de Donald Trump, momentos que marcaron un giro cultural en la relación entre verdad, política y ciudadanía.
Por su parte, el concepto de posdemocracia fue desarrollado por Colin Crouch en su obra Post-Democracy (2004). Según este autor, vivimos en sociedades que conservan las formas e instituciones democráticas, como elecciones, parlamentos y partidos, pero en las que el poder real se desplaza hacia élites económicas, tecnocráticas o mediáticas que operan de manera opaca. En la posdemocracia, el ciudadano sigue votando, pero su capacidad de influir en las decisiones públicas está profundamente debilitada. El Estado se convierte en un escenario vacío, donde la participación política se reduce a la gestión de percepciones.
La relación entre posverdad y posdemocracia es directa: una democracia sin verdad es una ficción legitimadora, una simulación de participación sin capacidad deliberativa. En este sentido, la manipulación informativa, la diseminación de noticias falsas y la construcción de narrativas emocionales sustituyen al debate público racional. El ciudadano ya no decide en función de información contrastada, sino de emociones inducidas por algoritmos, burbujas digitales y discursos polarizantes. Así, la voluntad popular se convierte en una ilusión manipulada.
Byung-Chul Han, en su ensayo Infocracia (2022), advierte que el nuevo régimen de poder se basa menos en la represión y más en la saturación de información. En un mundo donde todos pueden decir algo pero pocos pueden ser escuchados con claridad, la verdad se diluye en un mar de datos, rumores, memes y relatos virales. Este exceso de información, lejos de empoderar al ciudadano, lo paraliza y lo vuelve más susceptible a la manipulación. La transparencia se convierte en espectáculo y la vigilancia en autovigilancia voluntaria.
La posverdad es funcional al modelo posdemocrático, ya que permite legitimar decisiones impopulares o antidemocráticas bajo relatos emocionales, patrióticos, morales o religiosos. No importa la veracidad del discurso, sino su capacidad de generar adhesión afectiva. En este contexto, el populismo, tanto de derecha como de izquierda, encuentra terreno fértil: se construye una narrativa de «ellos contra nosotros», se descalifica a la prensa crítica como “enemiga del pueblo” y se redefine la verdad en términos de identidad grupal. La política se vuelve teatro de emociones.
En su teoría de la modernidad líquida, Zygmunt Bauman advertía que la falta de estructuras sólidas dejaba al individuo en una constante sensación de inseguridad e incertidumbre. Esa sensación es instrumentalizada por los actores políticos posdemocráticos, que ofrecen certezas absolutas frente a una realidad compleja. La posverdad actúa como refugio cognitivo: creer lo que se quiere creer es más reconfortante que enfrentarse a datos que desestabilizan la identidad o el sentido de pertenencia.
El fenómeno de las fake news, la desinformación organizada y las campañas de ingeniería social, como las desarrolladas por Cambridge Analytica, ilustran cómo la tecnología digital ha sido usada para socavar las bases mismas del sistema democrático, reemplazando la información verificable por mensajes diseñados para provocar ira, miedo o adhesión tribal. Estas prácticas muestran que la posdemocracia no es solamente una mutación institucional, sino también una transformación profunda de la esfera pública.
En este marco, la prensa y el periodismo independiente, tradicionalmente pilares de control del poder y de formación cívica, pierden influencia frente a influencers, plataformas algorítmicas y medios alternativos sin controles editoriales ni responsabilidad ética. El ecosistema mediático se fragmenta y se desjerarquiza: ya no hay una narrativa pública común, sino una multiplicidad de relatos paralelos, muchos de ellos radicalizados. La noción de esfera pública deliberativa, clave en el pensamiento habermasiano, se desintegra.
La posverdad también altera la noción de ciudadanía. Si en la democracia clásica el ciudadano era un sujeto activo, informado y deliberativo, en la posdemocracia se convierte en un consumidor de narrativas, un espectador emocional, polarizado y a menudo manipulado. La pérdida de confianza en la política tradicional y el descreimiento en los datos científicos o estadísticos alimentan el terreno de las teorías conspirativas, los fanatismos ideológicos y la antipolítica.
La posverdad no es simplemente un problema comunicacional, sino un síntoma estructural de una democracia en retroceso. En la medida en que los sistemas democráticos no logren restablecer condiciones para un debate público transparente, plural y basado en evidencia, seguirán cediendo terreno a la posdemocracia y sus lógicas de control emocional y narrativo. La defensa de la verdad no es un capricho epistemológico, sino una condición necesaria para que la democracia sea algo más que una escenografía vacía.
Posverdad y Posdemocracia en el Uruguay de 2025
Uruguay ha sido históricamente considerado un modelo de estabilidad democrática en América Latina. Con instituciones sólidas, elecciones regulares, respeto por las libertades públicas y una ciudadanía políticamente activa, el país ha destacado por su madurez republicana. Sin embargo, en 2025, los fenómenos globales de posverdad y posdemocracia también comienzan a dejar huellas perceptibles en el escenario nacional. Aunque más atenuados que en otras regiones, estos procesos muestran signos claros de avance y deben ser analizados con atención.
El concepto de posverdad, donde los hechos objetivos pierden relevancia frente a emociones y creencias, se ha hecho visible en la política uruguaya a través de la proliferación de discursos simplificados, virales y emocionalmente cargados que circulan en redes sociales. El espacio político se ha visto inundado por la sobredosis de información, muchas veces no verificada, que debilita el rol de los medios tradicionales y fragmenta el debate público en burbujas ideológicas. Esto genera una ciudadanía expuesta a manipulaciones discursivas, sesgos de confirmación y desinformación estratégica.
A su vez, el fenómeno de la posdemocracia, según lo describe Colin Crouch, se manifiesta en Uruguay mediante una creciente tecnocratización del poder, donde las decisiones clave se toman más en función de intereses económicos, datos técnicos y consensos corporativos que del debate político abierto. Si bien las elecciones siguen funcionando, el proceso deliberativo se ha debilitado, y muchas veces los temas más relevantes se negocian en espacios cerrados o bajo presión de grupos de poder organizados, incluyendo lobbies empresariales, gremiales o mediáticos.
En 2025, los partidos políticos tradicionales en Uruguay atraviesan una crisis de identidad. Las fronteras ideológicas son cada vez más difusas, y las campañas electorales tienden a centrarse en la imagen de los candidatos más que en propuestas programáticas sólidas. Algunos liderazgos emergen más por su presencia en redes sociales o en los medios que por su trayectoria política o conocimiento técnico. Este personalismo comunicacional es uno de los rasgos característicos de la posdemocracia, donde la figura del líder eclipsa a la de los partidos y los proyectos colectivos.
En este escenario, la desinformación y las campañas de manipulación digital ya no son ajenas al contexto uruguayo. Si bien el país ha evitado hasta ahora escándalos de gran escala como los de Cambridge Analytica, en los últimos años se ha documentado el uso sistemático de trolls, cuentas falsas y microsegmentación para influir en la opinión pública. La polarización creciente en temas como seguridad, educación, género o política exterior ha generado un terreno fértil para narrativas de posverdad, donde se privilegia el impacto emocional por sobre la evidencia.
Los medios de comunicación tradicionales, por su parte, también han sido parte del fenómeno. En su búsqueda de audiencia, algunos han optado por contenidos sensacionalistas o por amplificar controversias que generan clicks, likes y viralización, en detrimento del análisis profundo. A pesar del prestigio de ciertos periodistas y medios de referencia, el periodismo de investigación enfrenta dificultades para sostenerse frente al periodismo de entretenimiento o de opinión ligera. Esto debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia deliberativa.
La educación cívica en Uruguay también muestra signos de rezago frente a los desafíos de la era digital. Si bien se han implementado políticas de alfabetización mediática y pensamiento crítico en el sistema educativo, su alcance aún es limitado y desigual. En un entorno de hiperconectividad, la capacidad ciudadana para discernir entre información verdadera, falsa o manipulada es clave para resistir los embates de la posverdad. La escuela, la universidad y los medios públicos tienen un rol estratégico que aún requiere fortalecimiento.
En términos institucionales, Uruguay aún conserva mecanismos de control y balances democráticos efectivos. Sin embargo, el descrédito progresivo de las instituciones —especialmente del sistema político y judicial— amenaza con profundizar el desapego ciudadano. La percepción de que “todos son lo mismo” o de que “la política no resuelve nada” alimenta la antipolítica, fenómeno típico de las sociedades posdemocráticas. Esto puede ser aprovechado por discursos extremistas que prometen soluciones simples a problemas complejos, usualmente desde una lógica autoritaria o reaccionaria.
Frente a este panorama, la posverdad y la posdemocracia en Uruguay no deben entenderse como fenómenos consumados, sino como procesos en disputa. El país aún posee reservas institucionales, culturales y educativas que pueden actuar como antídoto frente a estas amenazas. Pero la tendencia global es clara: el debilitamiento de los fundamentos democráticos no ocurre con un golpe de Estado, sino a través de erosiones graduales que deslegitiman la democracia desde dentro. La vigilancia ciudadana, la participación activa y la educación crítica son más necesarias que nunca.
En suma, el Uruguay de 2025 enfrenta el desafío de defender su tradición democrática frente a nuevas formas de erosión silenciosa.
La posverdad y la posdemocracia no son fenómenos ajenos ni inevitables, pero sí reales y en expansión. La respuesta debe ser estructural: fortalecer la calidad del debate público, proteger la independencia de los medios, renovar los partidos políticos, regular éticamente las plataformas digitales, y, sobre todo, repolitizar a la ciudadanía desde la verdad, la deliberación y la justicia social. Sólo así la democracia será más que un procedimiento: será una forma de vida.

Declaración de LIBERTAS en defensa de la Libertad, la República y la Democracia
En el marco de una creciente preocupación global por el deterioro de los fundamentos democráticos, y frente a los signos evidentes de erosión institucional, manipulación comunicacional y desgaste del vínculo entre ciudadanía y representación, LIBERTAS declara con firmeza su compromiso inquebrantable con la defensa de la Libertad, la República y la Democracia.
La expansión de la posverdad y la consolidación de lógicas posdemocráticas están debilitando los pilares sobre los cuales se construyeron nuestras sociedades libres. Hoy asistimos a un momento crítico en el que la desinformación, la polarización, el descrédito de las instituciones, el vaciamiento del debate público y el avance del personalismo populista amenazan con transformar nuestras democracias en meras escenografías formales, carentes de sustancia republicana.
Uruguay no es inmune a estos procesos. A pesar de su tradición cívica y su historia institucional, se advierten síntomas preocupantes: apatía ciudadana, debilitamiento de los partidos como agentes de deliberación, pérdida de confianza en el sistema judicial, manipulación mediática, y un creciente desapego hacia los valores de convivencia, pluralismo y responsabilidad cívica. La democracia uruguaya, como toda democracia, no se sostiene por inercia: necesita ser defendida, cuidada y renovada permanentemente.
Desde LIBERTAS afirmamos que la Libertad no es un privilegio otorgado, sino un derecho inalienable que exige vigilancia constante. La República no es un aparato vacío, sino un marco de equilibrios, límites al poder y defensa de lo público. La Democracia no se agota en el acto electoral, sino que vive en el debate informado, en la educación crítica, en la participación activa y en la ética del disenso.
Frente a esta situación, hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas vivas de la sociedad uruguaya —educadores, periodistas, artistas, intelectuales, estudiantes, trabajadores, organizaciones civiles y servidores públicos— a comprometerse con una nueva etapa de regeneración democrática. No es momento de indiferencia ni resignación: es tiempo de coraje cívico, lucidez crítica y construcción colectiva.
LIBERTAS reafirma su vocación como espacio de pensamiento libre, educación ciudadana, vigilancia institucional y formación democrática. Nuestro accionar estará guiado por los principios de verdad, justicia, responsabilidad republicana y promoción activa de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con el bien común.
Defender la Libertad es resistir a la manipulación.
Defender la República es oponerse a la concentración del poder.
Defender la Democracia es recuperar la voz del pueblo libre.
Que esta declaración sea no sólo advertencia, sino también inspiración para una nueva generación de uruguayos comprometidos con los valores que fundan y sostienen nuestra nación.