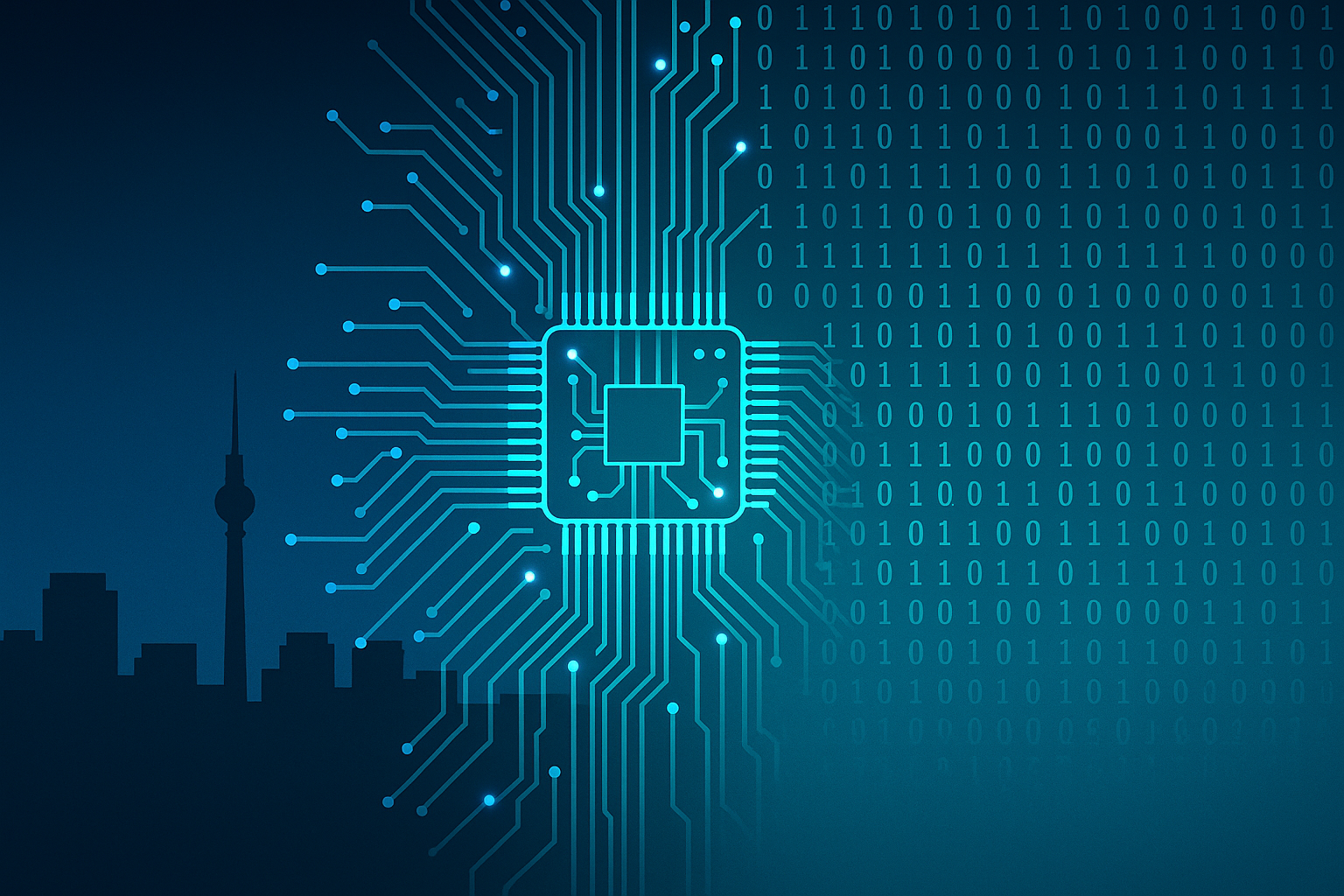9 de noviembre de 1989
La Caída del Muro de Berlín
Cada 9 de noviembre, LIBERTAS vuelve sobre una escena que cambió el curso de la historia reciente: la noche de 1989 en la que un pueblo cansado de ser dividido decidió cruzar una frontera que ya no reconocía como legítima. No fue solo la caída de un muro físico en Berlín; fue el anuncio de que las ideas de libertad, democracia y dignidad humana conservaban una fuerza más grande que cualquier régimen que intentara encerrarlas.
Berlín amaneció entonces —y amanece cada año en esta fecha— con memoria. Donde hubo alambradas, hay flores. Donde hubo órdenes de disparar, hay escuelas y turistas. Y donde hubo silencio impuesto, hoy hay discursos que recuerdan que Europa estuvo partida en dos y que eso no fue una abstracción geopolítica: fueron familias separadas, proyectos truncos, vidas vigiladas.
LIBERTAS insiste en este punto: los muros no son metáforas poéticas, son tecnologías del autoritarismo.
En los actos conmemorativos, las autoridades alemanas recuerdan la dimensión política de lo ocurrido. Pero desde LIBERTAS preferimos subrayar la dimensión ciudadana: el muro cayó porque la gente dejó de temerlo. Las marchas en Leipzig, las fisuras en la URSS, la presión de los países vecinos, todo eso creó las condiciones; pero el gesto decisivo fue el de miles de berlineses que, al escuchar que se podía pasar, simplemente fueron.
Esa es la enseñanza que guardamos: la libertad no se delega, se ejerce.
Al recorrer hoy el trazado del antiguo muro, se leen también los nombres de quienes murieron intentando cruzar. Esa memoria es imprescindible. No hubo solo una noche gloriosa; hubo años de oscuridad. Por eso la conmemoración no es solo fiesta: es duelo y advertencia. Duelo por los que no alcanzaron a ver la apertura. Advertencia porque la historia demuestra que los muros pueden volver, con otros materiales y otros pretextos.
Desde nuestra perspectiva latinoamericana, la fecha tiene una resonancia propia. La caída del muro de Berlín no solo cerró una etapa de la Guerra Fría: abrió el camino a una narrativa que puso en el centro a la persona libre y a la sociedad abierta. Para países que han padecido dictaduras, polarización extrema o tentaciones populistas, el 9 de noviembre es una luz: los sistemas cerrados parecen sólidos… hasta que dejan de serlo. Y dejan de serlo cuando la ciudadanía se organiza, cuando comunica, cuando pierde el miedo.
Por eso, en LIBERTAS vinculamos siempre esta efeméride con nuestra misión: defender la libertad de pensamiento, la pluralidad política, la democracia republicana y el derecho a disentir.
El muro de Berlín fue levantado para impedir el contacto con otras ideas, otras narrativas, otras posibilidades de vida. Hoy los muros pueden ser digitales (desinformación, cámaras de eco), económicos (desigualdades que aíslan), culturales (cancelaciones, etiquetas que clausuran el diálogo) o geopolíticos (fronteras cerradas a los vulnerables). Cambia el formato, no la lógica. Celebrar el 9 de noviembre es denunciar esa lógica.
Hacia el final del día, en Berlín se proyectan imágenes de 1989: jóvenes sobre el muro, abrazos entre desconocidos, trozos de hormigón convertidos en recuerdo. Nosotros, desde LIBERTAS, preferimos leer esas imágenes como una pedagogía cívica: ahí se ve qué pasa cuando una sociedad decide que la libertad vale más que el miedo. Ahí se ve que la historia no la escriben solo los gobernantes: la escriben también los ciudadanos cuando se paran en el lugar correcto.
Mensajes centrales que actualizamos este año:
- La libertad es más fuerte que las estructuras de control, pero solo si se la ejerce.
- Los muros nunca son solo físicos: hoy los más peligrosos son los que separan a las personas en bandos irreconciliables.
- La democracia necesita memoria: sin recordar 1989, es más fácil tolerar nuevas formas de autoritarismo.
- Europa nos dio un ejemplo: se puede desarmar un sistema de opresión sin caer en la violencia masiva.
- América Latina puede aprender de esa transición: la apertura política requiere ciudadanía activa, medios libres y educación para la libertad.
Conmemorar el 9 de noviembre, entonces, no es nostalgia. Es mantenimiento preventivo de la democracia. Es decir en voz alta: “No aceptaremos nuevos muros”. Ni los que se levantan con ladrillos ni los que se levantan con propaganda, con odio o con algoritmos opacos.
La noche de Berlín nos enseñó que el futuro pertenece a las sociedades abiertas. LIBERTAS, un año más, lo deja escrito.
La Cortina de Hierro y la Cortina de Silicio
Se habló de “cortina de hierro” porque, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó partida en dos bloques: el occidental, capitalista y democrático, y el oriental, bajo influencia soviética.
Winston Churchill usa la expresión en 1946 para describir una frontera dura, opaca e infranqueable: del lado soviético no había libre circulación de personas, ideas ni información. El “hierro” evocaba eso: rigidez, cierre, control militar e ideológico.
Lo que dice Yuval Noah Harari cuando habla de una especie de “cortina de silicio es que hoy la división no pasa tanto por muros físicos o ideológicos clásicos, sino por quién controla la tecnología, los datos y la infraestructura de inteligencia artificial. El silicio es el símbolo de los microchips: sin ellos no hay computadoras, no hay nubes, no hay IA.
Entonces la idea es:
- antes: una cortina de hierro separaba dos mundos por razones político-militares;
- ahora: una cortina de silicio puede separar a la humanidad entre quienes tienen acceso y control sobre los sistemas digitales/IA y quienes quedan del lado dependiente.
Y es más peligrosa en un sentido: no se ve. No es un muro de cemento, es una brecha tecnológica y de datos que puede definir poder, riqueza y soberanía en el siglo XXI.
La expresión “cortina de silicio” sirve para nombrar algo que ya está ocurriendo, pero que todavía no siempre vemos: una nueva forma de división global que no se basa en muros, ideologías declaradas o fronteras militares visibles, sino en el control de la infraestructura tecnológica que sostiene la economía, la seguridad y la inteligencia del siglo XXI. Si la “cortina de hierro” separaba modelos políticos, la “cortina de silicio” separa capacidades tecnológicas. Y en el mundo moderno, capacidad tecnológica equivale, cada vez más, a capacidad de poder.
De la cortina de hierro a la cortina de silicio
La “cortina de hierro” del siglo XX era clara: de un lado, el bloque occidental; del otro, el bloque soviético. La separación era territorial, militar, ideológica. El ciudadano común sabía cuándo pasaba de un lado al otro. Hoy la separación es más sutil: dos países pueden comerciar, tener embajadas y turismo, pero estar separados tecnológicamente. Pueden estar en la misma conferencia de la ONU, pero en dos mundos digitales distintos.
La clave es que el silicio —el material de los chips— es hoy lo que el acero fue para la Revolución Industrial: el insumo que habilita todo lo demás. Sin chips avanzados no hay IA generativa, no hay armamento inteligente, no hay 5G real, no hay biotecnología de punta, no hay economía de datos. Por eso, quien domina la cadena de valor del silicio (diseño, fabricación, software, propiedad intelectual) puede, en los hechos, trazar una línea de acceso y no acceso. Ahí aparece la cortina.
¿Qué es lo que realmente separa la cortina de silicio?
No separa “capitalismo vs comunismo”, separa:
- Quienes producen chips de última generación y quienes dependen de comprarlos.
- Quienes tienen nubes globales y centros de datos masivos y quienes solo pueden alquilar espacio.
- Quienes controlan plataformas de IA y modelos fundacionales y quienes solo los consumen bajo licencia.
- Quienes fijan estándares y protocolos y quienes deben adoptarlos.
- Quienes tienen datos en volumen y calidad y quienes no pueden entrenar nada propio.
Es decir: separa productores de infraestructura cognitiva de consumidores de infraestructura cognitiva. Y el que solo consume, depende.
Tecnología como soberanía
En el siglo XX, la soberanía se medía en territorio, ejército, industria pesada. En el siglo XXI, empieza a medirse en autonomía tecnológica. Un país puede ser formalmente independiente y, sin embargo, estar atrapado detrás de la cortina de silicio porque:
- no puede fabricar sus propios chips;
- no tiene acceso irrestricto a la nube global;
- sus datos están alojados y procesados fuera de su jurisdicción;
- no controla el código que corre en sus infraestructuras críticas;
- está sujeto a sanciones tecnológicas de un bloque dominante.
Eso quiere decir que la cortina de silicio no es solo económica: es una herramienta de poder geopolítico. Si puedo negarte el acceso a chips o a modelos de IA, puedo condicionar tus políticas de defensa, tu productividad y hasta tu educación digital.
El rol de la IA: del consumo al control
La aceleración de la IA hizo más visible la cortina. Hoy un país, una universidad o una empresa puede “usar IA”, pero eso no significa que tenga control de la IA. Usar un modelo cerrado es como usar electricidad importada: sirve, pero no te da autonomía.
El lado dominante de la cortina de silicio:
- entrena modelos propios (porque tiene GPUs/chips);
- captura y etiqueta grandes volúmenes de datos;
- diseña chips especializados (TPU, aceleradores, etc.);
- fija licencias, límites de uso y precios.
El lado subordinado:
- depende de APIs externas;
- no puede auditar el modelo;
- no puede garantizar privacidad de datos;
- no puede adaptar la IA a su lengua o a su marco cultural sin pagar por ello.
Así, la brecha deja de ser “tengo o no tengo internet” y pasa a ser “puedo o no puedo producir inteligencia artificial propia”. Esa es la nueva alfabetización estratégica.
Fragmentación de internet y jardines amurallados
Otra dimensión de la cortina de silicio es la fragmentación del ciberespacio. Lo que alguna vez se presentó como una “red mundial” se está partiendo en redes con normas, filtros y plataformas distintas. No es solo censura: es ecosistemas tecnológicos incompatibles o poco interoperables.
- Un bloque usa sus propias apps, sus nubes y sus chips.
- Otro bloque usa servicios occidentales.
- Un tercer grupo de países queda afuera o tiene acceso degradado.
Esto genera un círculo vicioso: menos acceso → menos usuarios → menos datos → menos innovación → más dependencia. La cortina no solo separa, reproduce la separación.
Economía de datos: el nuevo petróleo… pero más desigual
Se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo. La cortina de silicio afina esa frase: no solo importan los datos, sino quién tiene la capacidad de procesarlos a gran escala. Países o regiones que no pueden almacenar, limpiar, etiquetar y usar sus datos en modelos propios están entregando un activo estratégico.
La desigualdad ya no es solo de ingreso; es de densidad de datos procesables. Un país con poca capacidad de computación terminará enviando sus datos afuera para que otros generen valor. La cortina corre ahí: los que capturan valor de los datos de todos, y los que solo entregan insumos.
Control de exportaciones y sanciones tecnológicas
Uno de los rasgos más claros de que estamos ante una cortina de silicio es que las potencias ya controlan exportaciones de chips avanzados y maquinaria de fabricación. Si la Guerra Fría restringía armas nucleares y misiles, hoy se restringen litógrafos y GPUs. El mensaje es el mismo: “no queremos que cruces cierto umbral tecnológico”.
Eso muestra que la competencia ya no es solo comercial: es competencia por quién tendrá la próxima ola de poder computacional. Y esa competencia, cuando se institucionaliza, dibuja una cortina.
¿Quiénes quedan del lado más débil?
- Países en desarrollo sin industria de semiconductores.
- Regiones que dependen de proveedores extranjeros para su nube pública.
- Sistemas educativos que solo consumen plataformas globales en vez de crear repositorios y modelos locales.
- Gobiernos que no pueden resguardar datos de salud, educación o seguridad dentro de su territorio.
- Pequeñas y medianas empresas que solo pueden “alquilar inteligencia” pero no integrarla a su cadena productiva.
La “periferia” del siglo XXI no es solo geográfica: es tecnológica.
Implicancias éticas y democráticas
Aquí aparece una alerta que a Harari y a otros les preocupa: si la inteligencia que organiza la economía, la seguridad y hasta la cultura está del lado de una minoría de actores tecnológicos, la democracia se vacía de contenido. ¿De qué sirve votar políticas públicas si la infraestructura que las hace posibles está en manos de otros? ¿De qué sirve hablar de soberanía de datos si no hay dónde alojarlos?
La cortina de silicio puede derivar en una nueva forma de dependencia: no del FMI o de un imperio colonial, sino de plataformas, propietarios de chips y países con capacidad de cómputo masivo. Es una dependencia menos visible, pero más total.
¿Se puede evitar o perforar la cortina?
No es inevitable quedar atrás, pero requiere política pública y cooperación:
- Estrategias nacionales de datos e IA: definir qué datos se quedan en casa, bajo qué estándares y para qué fines.
- Inversión (aunque sea regional) en capacidad de cómputo: no siempre se puede fabricar chips, pero sí compartir centros de datos.
- Software abierto y modelos abiertos: la única forma de no depender del todo de cajas negras.
- Alianzas Sur-Sur y regionales: América Latina, África o el sudeste asiático pueden ganar escala juntos.
- Formación masiva: sin talento local, todo se terceriza.
Perforar la cortina de silicio no significa aislarse, sino reducir la asimetría.
La cortina de hierro era visible, por eso podía ser denunciada. La cortina de silicio es más silenciosa: se instala en contratos de nube, en licencias de software, en estándares técnicos, en sanciones discretas, en términos de uso de una API. Y cuando un país se da cuenta de que depende, ya está adentro.
Por eso es una buena metáfora para el mundo moderno: ya no nos separan tanto las ideologías como las infraestructuras. Quien controla las infraestructuras controla el ritmo de la innovación, los costos del progreso y, en última instancia, la forma de la libertad. El desafío de este siglo será que esa infraestructura no quede encerrada detrás de una sola cortina de silicio, sino que sea lo bastante abierta, distribuida y democrática como para que la inteligencia —humana y artificial— siga siendo un bien público y no un privilegio de unos pocos.