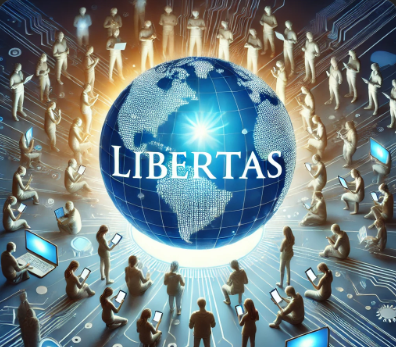Transcribimos artículo de la publicación THE CONVERSATION sobre el Trilema: Globalización, Democracia y Soberanía de Juan Carlos Palacios Cívicos de la Universidad de Barcelona
Al pie del mismo le acompañamos un Análisis de LIBERTAS sobre el TRILEMA y la nueva realidad global.

El nuevo discurso proteccionista y la recuperación de aranceles por parte de Estados Unidos han sido interpretados por no pocos analistas como un acto económicamente irracional. Si en su día se asumió la consigna liberal de que con el libre comercio todos ganaban, es lógico pensar ahora que, con el proteccionismo, todos van a perder, que supondrá el fin de la globalización y que tendrá grandes costes económicos para EE. UU.
En las últimas horas, ha escalado en intensidad la crisis arancelaria con Canadá: el gobierno de Ontario respondió a las amenazas de Trump con un recargo del 25 % a la energía eléctrica que sirve a los estados de Minnesota, Nueva York y Míchigan y ahora Trump anunció que llevará al 50 % los aranceles al acero y aluminio canadienses. Poco más tarde, las autoridades de Ontario suspendieron la subida de la tarifa eléctrica.
Proteccionismo histórico
Si el giro narrativo de Trump ha generado desconcierto y parece contrario a los intereses de las empresas estadounidenses, una mirada crítica respecto a los beneficios del libre comercio y la posición de EE. UU. permite entender mejor el resurgir del discurso proteccionista y la guerra comercial con China.
Tal y como muestra la historia económica, solamente cuando el desarrollo productivo y tecnológico del país (o países) líder se distanció del de sus competidores –convirtiendo a la libre competencia en un instrumento útil para sus propios intereses– comenzaron a promocionarse las bondades del libre comercio y el papel de este en el desarrollo de las economías menos avanzadas.
Mientras la globalización permitió producir en China con menores costes, contener la inflación y los salarios en EE. UU., y aumentar los beneficios de las empresas estadounidenses, el libre comercio con China fue útil a los intereses de las empresas estadounidenses y estuvo justificado.
Sin embargo, a medida que China cambió su estrategia económica para pasar a producir y exportar productos de alto contenido tecnológico y valor agregado (como hicieron en su día Corea del Sur o Taiwán), y que los móviles, los coches eléctricos o la inteligencia artificial made in China han ido conquistando el mercado estadounidense, la implantación de aranceles y el proteccionismo pasaron a convertirse en el más útil y legítimo de los instrumentos para intentar blindar los intereses económicos de las empresas de EE. UU.
¿Hasta dónde puede llegar la agenda de EE. UU.?
Más allá de la retórica proteccionista y la guerra comercial anunciada ya a bombos y platillo en la primera administración Trump, el índice KOF de globalización –utilizado comúnmente para medir la conectividad, integración e interdependencia global de los países– mostraba, en 2021, el mismo valor que en 2017.
Por tanto, si bien se detuvo el crecimiento experimentado desde 1970, los indicadores niegan que la globalización retrocediera durante el primer mandato de Trump.
Cabría pensar que este segundo mandato pueda ser diferente pues, según algunos expertos, el presidente aprendió a sortear los contrapesos políticos, a rodearse de afines y a liberarse de ataduras partidistas para implementar su propia agenda. Otros, sin embargo, cuestionamos la mera existencia de una agenda propia al margen de los intereses de las grandes empresas, porque precisamente esa alineación de intereses es la que le permite:
- Anticipar aranceles a países desarrollados y a productos que compiten por unos mismos mercados.
- Hacer un uso político de los aranceles para amenazar a terceros países y garantizarse el acceso a recursos estratégicos en la carrera tecnológica (desde el poder que concede ser el gran comprador mundial y la mayor potencia militar).
- Lanzar una nueva carrera armamentística que dispare el beneficio de la industria estadounidense.
- Usar una narrativa nacionalista y antiglobalización que sirva para justificar la creciente precariedad de la clase trabajadora estadounidense. Se trata de cohesionarla detrás de la bandera, diluir su conciencia de clase y señalar nuevos chivos expiatorios (los inmigrantes) a los que culpar de sus problemas.
Esta agenda difícilmente será compatible con un proceso de desglobalización significativo. Revertir la globalización sería contrario a los intereses del capital estadounidense, que necesita expandirse, territorial y sectorialmente, para garantizar su propia supervivencia.
¿Por qué querrían las multinacionales estadounidenses dejar de obtener cuantiosos beneficios en terceros países?
¿Qué podría llevarles a renunciar a producir en territorios con menores costes de producción y mano de obra más barata, o a tener garantizado el abastecimiento de materias primas?
¿Por qué razón iba EE. UU. a propiciar el reequilibrio de su balanza comercial, y renunciar así al privilegio de emitir la moneda de referencia para las reservas internacionales?
El privilegio del dólar
Según datos del FMI, en el tercer trimestre de 2024 el dólar estadounidense seguía representando más del 57 % del total de las reservas internacionales y más del 80 % de la financiación del comercio internacional.
Cuando la moneda nacional de un país actúa como activo de reserva o es la moneda en la que se realizan la mayor parte de los pagos internacionales, la financiación de déficits persistentes en su cuenta corriente no conlleva grandes riesgos ni de devaluación ni de crisis de balanza de pagos (desde 1982, y con la única excepción de 1991, el saldo en cuenta corriente de EE. UU. ha sido negativo).
Estas condiciones de financiación de su deuda –que Valéry Giscard d’Estaing definió en 1964, siendo ministro de Economía de Charles de Gaulle, como un “exorbitante privilegio estadounidense”– mejoran incluso en situaciones de crisis. La condición del dólar de activo refugio (como el oro) hace que su demanda internacional aumente en momentos de incertidumbre. ¿Por qué razón iba EEUU a propiciar el reequilibrio de su balanza comercial y renunciar, con ello, al “exorbitante privilegio” de emitir la moneda de reserva internacional?
Un trilema: globalización, democracia, soberanía
El economista turco Dani Rodrik, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2020, plantea en su libro La paradoja de la globalización (2012) su teoría del trilema: la democracia y la soberanía nacional son incompatibles con la (hiper)globalización.
Solamente quien asume la existencia de ese trilema y entiende las tensiones que de él se derivan puede comenzar a desandar uno de los caminos. Ahí es donde parece que Trump lleva ventaja al realizar un juego de ilusionismo mediante el que aparenta dinamitar la globalización mientras, entre bambalinas, desmonta sigilosamente los pilares de la democracia.
ANALISIS DE LIBERTAS sobre el artículo y sobre la teoría del TRILEMA de Rodrick
Introducción
En un mundo cada vez más interconectado, los países enfrentan desafíos constantes para equilibrar su integración en la economía global con la preservación de la democracia y la soberanía nacional. Este dilema ha sido ampliamente estudiado por economistas y politólogos, pero fue el economista Dani Rodrik quien lo formuló como un trilema: los países pueden elegir dos de estos tres elementos—globalización económica, democracia y soberanía nacional—pero no los tres simultáneamente. Este ensayo analiza el trilema de Rodrik, explorando sus implicaciones, ejemplos históricos y sus efectos en la actualidad, con un enfoque en cómo los países han intentado gestionar este delicado equilibrio.
El Trilema de Rodrik: Definición y Fundamentos
El trilema de la globalización postula que un país no puede mantener simultáneamente un alto grado de globalización económica, plena democracia y soberanía nacional. Si intenta lograr los tres, inevitablemente se verá obligado a sacrificar uno. Rodrik lo presenta como un problema estructural en la economía política global, donde los gobiernos deben tomar decisiones estratégicas sobre qué priorizar.
Para comprender mejor este trilema, examinemos las combinaciones posibles:
- Globalización + Democracia (Sin Soberanía Nacional)
- En este escenario, los países optan por integrarse plenamente en la economía global y mantener regímenes democráticos. Sin embargo, esto significa que deben ceder parte de su soberanía a instituciones supranacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea (UE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que imponen reglas económicas.
- Ejemplo: La Unión Europea (UE). Los países miembros han aceptado políticas económicas comunes, como la moneda única (euro) y reglas fiscales estrictas, lo que limita su soberanía en la toma de decisiones económicas.
- Globalización + Soberanía Nacional (Sin Democracia Plena)
- En este caso, los países buscan integrarse en la economía global sin comprometer su autonomía nacional. Esto a menudo significa adoptar políticas que limitan la democracia, como regímenes autoritarios que pueden implementar decisiones económicas sin consulta pública.
- Ejemplo: China. Su modelo de «capitalismo de Estado» le permite participar activamente en la economía global mientras mantiene un gobierno autoritario que controla la política económica y restringe la influencia democrática.
- Democracia + Soberanía Nacional (Sin Globalización Completa)
- Aquí, los países priorizan la autonomía política y la participación democrática, pero a costa de limitar su integración económica global. Esto puede manifestarse en proteccionismo comercial y regulaciones estrictas sobre inversiones extranjeras.
- Ejemplo: Reino Unido después del Brexit. Al salir de la UE, el Reino Unido recuperó control sobre sus políticas, pero ha experimentado dificultades económicas debido a la reducción en el comercio y la inversión.
El Impacto del Trilema en la Economía Global
El trilema de Rodrik tiene implicaciones profundas para la forma en que los países estructuran sus economías y políticas. A lo largo de la historia, diferentes gobiernos han enfrentado tensiones al intentar equilibrar estos tres elementos.
El Período de Bretton Woods (1944-1971)
Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods estableció un marco de cooperación económica global basado en tipos de cambio fijos y un compromiso con la estabilidad económica nacional. Este sistema limitaba la globalización al permitir a los gobiernos controlar los flujos de capital y mantener autonomía en su política económica. Durante esta época, muchas democracias occidentales lograron equilibrar la soberanía y la democracia, sacrificando un alto grado de integración global.
La Era del Neoliberalismo (1980-2008)
Con la liberalización de los mercados financieros y el auge del neoliberalismo en los años 80 y 90, los países adoptaron políticas de desregulación y privatización para atraer inversiones extranjeras. Esto fortaleció la globalización económica, pero muchas veces a costa de la soberanía nacional, ya que los gobiernos se vieron obligados a cumplir con los requisitos de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. En algunos casos, la presión por adoptar estas reformas debilitó la democracia, especialmente en países en desarrollo que sufrieron crisis económicas debido a la liberalización prematura.
Crisis Financiera de 2008 y Resurgimiento del Nacionalismo
La crisis financiera de 2008 reveló las vulnerabilidades del modelo globalizado. La interdependencia de los mercados financieros llevó a una crisis global, lo que generó desconfianza en la globalización. En respuesta, algunos países comenzaron a priorizar su soberanía económica con políticas proteccionistas y movimientos nacionalistas. Esto ha sido evidente en el auge de líderes populistas que buscan reducir la influencia de las instituciones supranacionales y recuperar el control sobre las economías nacionales.
Ejemplos Contemporáneos del Trilema
Estados Unidos y el «America First»
Bajo la presidencia de Donald Trump, EE.UU. intentó recuperar soberanía nacional mediante políticas proteccionistas, como la guerra comercial con China y la salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Esto representó un movimiento hacia el binomio «Democracia + Soberanía Nacional», sacrificando en parte la globalización.
China y el Desafío de la Globalización Autocrática
China ha logrado integrarse en la economía global sin adoptar una democracia plena, lo que confirma la viabilidad de la combinación «Globalización + Soberanía Nacional». Sin embargo, su modelo enfrenta desafíos, ya que las tensiones con países democráticos pueden limitar su expansión económica y generar conflictos comerciales.
La Unión Europea y la Tensión entre Globalización y Soberanía
La UE representa un intento de equilibrar la globalización con la democracia, pero con el costo de la soberanía nacional de sus miembros. El Brexit es un claro ejemplo de las dificultades de este modelo, ya que el Reino Unido prefirió recuperar su soberanía, aunque con costos económicos significativos.
Desafíos Futuros del Trilema
El trilema de Rodrik sigue siendo un marco útil para analizar el futuro de la política económica global. A medida que los países enfrentan nuevos desafíos, como el cambio climático, la digitalización de la economía y la fragmentación geopolítica, las tensiones entre globalización, democracia y soberanía seguirán evolucionando.
- El Futuro de la Globalización
- La pandemia de COVID-19 mostró la fragilidad de las cadenas de suministro globales, lo que ha llevado a un resurgimiento del proteccionismo y la búsqueda de mayor autosuficiencia económica.
- El Desafío de la Democracia
- En muchos países, el crecimiento de movimientos populistas refleja la insatisfacción con la globalización, lo que podría llevar a más gobiernos a optar por un modelo que priorice la soberanía nacional.
- La Transformación de la Soberanía
- La soberanía tradicional está siendo desafiada por problemas globales como el cambio climático y la ciberseguridad, que requieren cooperación internacional.
El trilema de Rodrik es una herramienta clave para entender los dilemas políticos y económicos del siglo XXI. A lo largo de la historia, los países han tomado diferentes caminos para equilibrar globalización, democracia y soberanía, pero siempre sacrificando uno de estos elementos. En el futuro, los gobiernos deberán tomar decisiones estratégicas sobre cómo enfrentar los desafíos globales sin perder el control sobre sus economías ni debilitar la participación democrática. El reto sigue siendo encontrar un modelo que minimice las tensiones de este trilema sin caer en extremos que perjudiquen la estabilidad mundial.
Diez Factores que Afectan Directamente a la Democracia en el Marco del Trilema de Rodrik
- Pérdida de Soberanía Nacional por Instituciones Supranacionales
- Organismos como la UE, el FMI o la OMC imponen reglas económicas que pueden limitar la autonomía de los gobiernos elegidos democráticamente.
- Crecimiento del Populismo y el Nacionalismo
- La reacción contra la globalización ha llevado al auge de líderes que desafían instituciones democráticas en nombre de la soberanía nacional.
- Desigualdad Económica y Descontento Social
- La globalización ha beneficiado a ciertos sectores mientras deja rezagadas a grandes poblaciones, erosionando la confianza en la democracia.
- Influencia de Corporaciones Transnacionales
- Empresas multinacionales ejercen un poder desproporcionado sobre las políticas nacionales, debilitando la capacidad de los gobiernos democráticos para regular la economía.
- Restricción de Políticas Públicas por Compromisos Internacionales
- Tratados de libre comercio y acuerdos financieros pueden limitar la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas redistributivas o de bienestar social.
- Crisis de Representación Democrática
- La ciudadanía percibe que los líderes elegidos tienen poco control real sobre las decisiones económicas debido a la globalización.
- Resurgimiento de Políticas Proteccionistas
- En un intento de recuperar soberanía, algunos países han aplicado medidas proteccionistas que pueden generar tensiones y afectar la cooperación democrática internacional.
- Aumento de la Desinformación y Manipulación Digital
- La interconexión global facilita la propagación de fake news y campañas de desinformación que afectan la estabilidad democrática.
- Crisis Migratorias y Xenofobia
- Las desigualdades generadas por la globalización han impulsado grandes flujos migratorios, lo que ha sido aprovechado políticamente para debilitar valores democráticos y fomentar políticas restrictivas.
- Tensiones entre Soberanía y Derechos Humanos
Algunos gobiernos justifican restricciones democráticas en nombre de la soberanía, afectando libertades fundamentales y debilitando instituciones internacionales de derechos humanos.