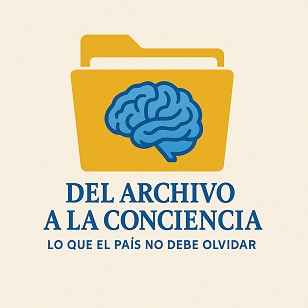¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI?
El término «Socialismo del Siglo XXI» se consolidó a principios de los años 2000 como una propuesta ideológica que pretendía renovar el pensamiento socialista desde una perspectiva latinoamericana y post-Guerra Fría. Su impulsor más visible fue el presidente venezolano Hugo Chávez, quien lo presentó como una alternativa al neoliberalismo, a la vez que rechazaba los modelos autoritarios del socialismo real del siglo XX. Esta corriente política propone una síntesis entre participación ciudadana, justicia social, redistribución de la riqueza, respeto por la soberanía nacional y nuevas formas de poder popular.
Sin embargo, el Socialismo del Siglo XXI ha sido objeto de fuertes críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda tradicional. Mientras sus defensores lo consideran una forma de resistencia contra la hegemonía capitalista y una renovación democrática de las luchas populares, sus detractores lo acusan de ser una fachada populista para justificar prácticas autoritarias, corrupción y degradación institucional.
El Socialismo del Siglo XXI tiene sus raíces en las experiencias del marxismo-leninismo, pero busca diferenciarse de los modelos soviético, chino y cubano. A diferencia del marxismo clásico que priorizaba la dictadura del proletariado como etapa previa al comunismo, el socialismo del siglo XXI afirma (al menos en el discurso) la centralidad de la democracia participativa.
Tras las políticas de ajuste estructural impulsadas por el FMI en América Latina durante los años 80 y 90, muchas poblaciones quedaron marginadas y desilusionadas. El Socialismo del Siglo XXI surge como una respuesta a esas consecuencias sociales, económicas y políticas del neoliberalismo.
Heinz Dieterich y el concepto
El sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan fue uno de los primeros en teorizar el término. En su obra El Socialismo del Siglo XXI (1996), plantea una transformación pacífica, democrática y científica de la sociedad basada en cuatro componentes: economía de equivalencias, democracia participativa, ética humanista y planeación científica.
El sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan fue uno de los primeros intelectuales en formular y sistematizar el concepto de Socialismo del Siglo XXI, una propuesta que emergió en la década de 1990 como respuesta a la crisis de legitimidad del socialismo real tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. En su obra “El Socialismo del Siglo XXI: El Postcapitalismo” (1996), Dieterich plantea la necesidad de renovar profundamente las ideas y estructuras del pensamiento socialista, apartándose de los modelos autoritarios y estatistas del siglo XX, para dar paso a una transformación pacífica, democrática y científica de la sociedad.
Su propuesta se articula en torno a cuatro pilares fundamentales, que buscan sentar las bases de un nuevo orden postcapitalista, superando tanto al capitalismo neoliberal como al comunismo centralizado:
- Economía de equivalencias:
Dieterich propone reemplazar el sistema de mercado capitalista, basado en la ley del valor-trabajo y la ganancia privada, por un sistema de equivalencias objetivas, donde los bienes y servicios se intercambien en función del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos. Esta idea se inspira en la teoría del valor de Marx, pero busca implementarse mediante tecnologías modernas y sistemas de cálculo computacional, con el fin de lograr una distribución justa y racional de los recursos. En lugar de depender del mercado o de precios especulativos, los valores serían determinados por el aporte real de trabajo, garantizando así la transparencia y la equidad en las relaciones económicas. - Democracia participativa:
A diferencia de la democracia representativa liberal, que Dieterich considera limitada y funcional a las élites económicas, su modelo promueve una democracia directa, en la que los ciudadanos no solo votan periódicamente, sino que participan activamente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales a través de mecanismos institucionales permanentes. Esto incluiría referéndums vinculantes, asambleas populares, consejos comunales y estructuras de control ciudadano. Según Dieterich, este sistema permitiría una verdadera soberanía popular, fortaleciendo el poder colectivo frente a las corporaciones y los intereses privados. - Ética humanista:
El Socialismo del Siglo XXI debe sustentarse en una ética centrada en el ser humano, en la dignidad y en la solidaridad, alejada tanto del individualismo neoliberal como de los dogmas autoritarios del socialismo tradicional. Dieterich propone una moral universal basada en los derechos humanos, la justicia social y el respeto por la diversidad cultural y política. Esta ética busca establecer un nuevo paradigma civilizatorio, en el que el desarrollo humano integral esté por encima del lucro y la acumulación material, promoviendo valores como la cooperación, el respeto mutuo, la paz y la sustentabilidad. - Planeación científica:
A diferencia de los modelos de planificación central burocrática del siglo XX, el Socialismo del Siglo XXI aspira a una gestión racional de la economía y la sociedad mediante el uso de tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, algoritmos de simulación y sistemas de información. Esta planificación no pretende controlar todos los aspectos de la vida, sino coordinar estratégicamente los recursos, las necesidades sociales y los objetivos de desarrollo colectivo, bajo criterios de eficiencia, transparencia y participación. Dieterich argumenta que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del bien común, no de la ganancia privada.
En síntesis, la visión de Heinz Dieterich representa un intento de reconfigurar el socialismo desde una perspectiva moderna, adaptada a los desafíos del mundo globalizado, interconectado y tecnológicamente avanzado. Su propuesta fue posteriormente adoptada, con variaciones y reinterpretaciones, por varios líderes latinoamericanos, especialmente en el contexto del ascenso de gobiernos de izquierda a inicios del siglo XXI, como el de Hugo Chávez en Venezuela, quien proclamó el Socialismo del Siglo XXI como ideología oficial de su revolución bolivariana a partir de 2005.
Sin embargo, las diferencias entre la formulación teórica original de Dieterich y las implementaciones concretas en algunos países han sido motivo de controversias y críticas, tanto desde la izquierda como desde sectores democráticos, quienes señalan que en muchos casos se han conservado prácticas autoritarias, clientelares o caudillistas que contradicen los principios fundamentales de democracia, ética y planificación racional propuestos en la teoría original.
El modelo rechaza el Estado mínimo neoliberal y promueve un Estado fuerte pero “participativo y protagónico”. En teoría, busca descentralizar el poder a través de consejos comunales y formas de autogestión.
Uno de los postulados centrales es que la democracia no debe limitarse al voto periódico, sino incluir mecanismos permanentes de participación directa. Sin embargo, en la práctica muchos gobiernos han restringido las instituciones representativas, concentrando el poder en el Ejecutivo.
Venezuela: El experimento fundacional
Bajo Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, Venezuela se convirtió en el laboratorio del Socialismo del Siglo XXI. Con nacionalizaciones masivas, creación de “misiones sociales” y una nueva constitución, el chavismo impulsó una transformación institucional profunda. No obstante, el modelo ha degenerado en una crisis multidimensional: hiperinflación, migración masiva, represión política y colapso de servicios básicos.
Bolivia bajo Evo Morales
Morales aplicó una variante más pragmática: respetó en mayor medida la institucionalidad democrática y mantuvo un manejo macroeconómico más responsable. Sin embargo, también intentó perpetuarse en el poder, debilitando los contrapesos constitucionales.
Ecuador con Rafael Correa
Correa combinó el discurso del Socialismo del Siglo XXI con políticas de crecimiento económico y redistribución, pero enfrentó críticas por concentración de poder, persecución a opositores y dependencia del extractivismo.
Nicaragua: El retorno del sandinismo
Daniel Ortega ha transformado al FSLN en un partido autoritario con rasgos dinásticos. Aunque usa el lenguaje del socialismo y antiimperialismo, su gobierno ha reprimido duramente la disidencia, disuelto partidos y censurado medios.
A pesar de proclamarse democráticos, muchos regímenes del Socialismo del Siglo XXI han erosionado libertades básicas: cooptación de tribunales, control de medios, hostigamiento a ONG y manipulación electoral.
Aunque critican al capitalismo global, muchos gobiernos socialistas del siglo XXI han dependido del petróleo, gas, minería y monocultivos, sin diversificar la economía ni desarrollar industrias sostenibles.
Modelos como el venezolano han producido una de las mayores crisis migratorias del siglo XXI. La falta de incentivos productivos, controles de precios y corrupción han desmantelado sectores clave.
El modelo privilegia organizaciones vinculadas al partido o al Estado, debilitando formas autónomas de organización ciudadana. Esto contradice su promesa de una democracia más participativa.
El Socialismo del Siglo XXI se posiciona como antiimperialista frente a EE.UU. y Europa, pero ha sostenido vínculos con potencias como China, Rusia e Irán, ignorando violaciones a los derechos humanos en esos contextos.
ALBA, UNASUR y CELAC
Estos espacios fueron impulsados como alternativa a la OEA y a los tratados de libre comercio. Aunque promovieron cierta cooperación regional, muchos han quedado inoperantes por falta de institucionalidad real.
El Socialismo del Siglo XXI ha tenido eco en partidos de izquierda en Europa (como Podemos en España) y movimientos sociales en África, pero su crisis en América Latina ha debilitado su atractivo como modelo.
Desde una mirada basada en la democracia liberal, el republicanismo y los derechos humanos, el Socialismo del Siglo XXI representa un retroceso en términos de separación de poderes, pluralismo político y libertad de expresión. La concentración del poder, la desinstitucionalización y el clientelismo lo convierten más en un modelo neopopulista que en un verdadero sistema participativo y emancipador.
Frente a las desigualdades del capitalismo, este modelo no ha ofrecido respuestas sostenibles. Ha producido nuevas formas de dependencia, privilegios partidarios y estructuras verticalistas que se disfrazan de poder popular. Las naciones que lo han adoptado han sufrido en muchos casos retrocesos democráticos graves, sin lograr resolver las causas estructurales de la pobreza ni de la exclusión.
¿Fin del ciclo o reinvención?
El Socialismo del Siglo XXI atraviesa una crisis de legitimidad. Las promesas de soberanía, justicia social y democracia directa se han diluido en la práctica de gobiernos autoritarios y economías colapsadas. Sin embargo, las causas que lo originaron —desigualdad, exclusión, fracaso neoliberal— siguen presentes, por lo que sus ideas aún encuentran eco entre sectores populares.
El futuro del pensamiento transformador en América Latina exige una superación de los dogmas del pasado, una revalorización de las instituciones republicanas, y una apuesta por una izquierda moderna, democrática, sustentable y ética. El Socialismo del Siglo XXI, tal como se ha implementado, difícilmente podrá ser ese camino.
Estudios de Caso Nacionales en Profundidad
Venezuela: De la Revolución Bolivariana al Colapso Estructural
El caso venezolano representa la experiencia más prolongada, paradigmática y polémica del Socialismo del Siglo XXI. Iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el proyecto bolivariano combinó la refundación institucional mediante una nueva Constitución, el aumento de la inversión social gracias a la renta petrolera y la creación de estructuras paralelas de participación popular. El discurso antiimperialista, la nacionalización de sectores estratégicos y la política exterior de confrontación con EE.UU. fueron ejes centrales.
Durante la primera década, los indicadores sociales mejoraron notablemente. Se redujo la pobreza, aumentó el acceso a la salud y la educación, y se ampliaron las redes de protección social. Sin embargo, el modelo descansaba sobre pilares frágiles: una economía monocultivada dependiente del petróleo, un aparato estatal hipertrofiado y la concentración del poder en la figura presidencial. Tras la muerte de Chávez en 2013, su sucesor Nicolás Maduro enfrentó la caída de los precios del crudo, la presión internacional y una severa crisis institucional.
La respuesta fue la radicalización del modelo en clave autoritaria: represión de protestas, eliminación del Parlamento, encarcelamiento de líderes opositores, manipulación electoral y control absoluto del Tribunal Supremo. A nivel económico, se impusieron controles de cambio y de precios que desincentivaron la producción, se multiplicaron los escándalos de corrupción y el país cayó en una hiperinflación sin precedentes. La migración masiva y la emergencia humanitaria completan el cuadro de un Estado colapsado.
El proyecto bolivariano, que prometía una democracia participativa, ha devenido en un régimen autoritario sostenido por las Fuerzas Armadas, alianzas geopolíticas con potencias no occidentales, y una narrativa que ya no moviliza consensos sociales. Su futuro es incierto, y su legado está marcado por un contraste entre logros sociales iniciales y un profundo deterioro económico, democrático e institucional.
Ecuador: Del Correísmo al Desencanto
En Ecuador, la llegada de Rafael Correa a la presidencia en 2007 marcó el inicio de un período de transformaciones importantes. Su propuesta de “Revolución Ciudadana” incluyó una nueva Constitución (2008), un mayor control del Estado sobre los recursos naturales, un fuerte incremento en la inversión social y un discurso de empoderamiento popular. Se renegociaron contratos petroleros, se combatió el poder de los bancos, y se expandió la infraestructura nacional.
Durante el período 2007–2014, Ecuador logró una de las tasas de crecimiento más sostenidas de Sudamérica, con mejoras en los índices de pobreza, alfabetización y acceso a la salud. Correa consolidó una base popular leal y desafió con dureza a los medios de comunicación y a los actores tradicionales del poder económico.
No obstante, su estilo confrontacional, la personalización del poder y la falta de apertura a la crítica interna generaron una creciente polarización. A pesar de haber impulsado una Constitución que prohibía la reelección indefinida, luego la enmendó para habilitar su continuidad en el cargo. Su sucesor, Lenín Moreno, tras asumir con su apoyo, se distanció del correísmo y denunció irregularidades en la gestión anterior, iniciando procesos judiciales contra funcionarios del régimen.
El proceso ecuatoriano muestra luces y sombras: una expansión de derechos y servicios junto con una institucionalidad debilitada por el verticalismo. Las lecciones del correísmo giran en torno a la necesidad de combinar eficiencia técnica con transparencia, y participación social con respeto a los principios del Estado de Derecho.
Nicaragua: Del Sandinismo Popular a la Dictadura Contemporánea
Daniel Ortega, líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, regresó al poder en 2007 con la promesa de retomar el ideario revolucionario. Sin embargo, desde entonces ha instaurado un régimen marcado por el nepotismo, la supresión de libertades civiles y el desmantelamiento de la democracia. El Socialismo del Siglo XXI en Nicaragua ha sido, en la práctica, una fachada para una dinastía política que ha concentrado el poder en Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Bajo su mando, se reformó la Constitución para eliminar límites a la reelección, se subordinó al Poder Judicial, se eliminó la competencia política efectiva y se cerraron medios independientes. Las elecciones fueron transformadas en simulacros, y las protestas de 2018 fueron duramente reprimidas, dejando centenares de muertos y miles de exiliados.
El discurso antiimperialista y revolucionario contrasta con la realidad de un país donde el control de la economía, la justicia y los medios responde a una lógica autocrática. A diferencia de Venezuela o Ecuador, donde al menos hubo en sus primeras etapas un intento de institucionalizar derechos sociales, en Nicaragua se ha optado directamente por la represión y el miedo como herramientas de gobierno.
El modelo nicaragüense es uno de los ejemplos más preocupantes del deterioro democrático en la región y plantea interrogantes sobre los límites éticos del Socialismo del Siglo XXI cuando se implementa sin controles ni respeto por el pluralismo político.
Argentina: Fluctuaciones, Retóricas y Tensiones Internas
Aunque Argentina no adoptó oficialmente el Socialismo del Siglo XXI, sí se vio influida por algunas de sus ideas, especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015). La retórica anti-FMI, el aumento del gasto social, la renacionalización de empresas estratégicas (como YPF) y la promoción de una agenda regional latinoamericanista la vinculan parcialmente con esa corriente.
Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, Argentina mantuvo un sistema político plural, con alternancia en el poder, respeto a las elecciones y libertad de prensa, aunque con tensiones crecientes. El kirchnerismo generó una intensa polarización social y política, en parte por su estilo confrontativo, el uso intensivo de cadenas nacionales, la cooptación de sectores sindicales y la dependencia de subsidios económicos como herramienta de control social.
El regreso de Cristina Kirchner al poder como vicepresidenta en 2019, junto a Alberto Fernández como presidente, marcó un nuevo ciclo. Enfrentado a una grave crisis económica, un endeudamiento elevado y una inflación persistente, el gobierno osciló entre medidas redistributivas y negociaciones con el FMI, en un delicado equilibrio entre la retórica progresista y la necesidad de estabilidad macroeconómica.
El caso argentino demuestra que la influencia del Socialismo del Siglo XXI no siempre implica su implementación plena. En cambio, opera como un marco ideológico difuso que nutre ciertos discursos, pero que convive con una institucionalidad democrática y una sociedad civil activa que ha resistido intentos de autoritarismo más explícitos.
Bolivia: Plurinacionalismo y Extractivismo Progresista
El gobierno de Evo Morales en Bolivia (2006–2019) representó una de las expresiones más singulares del Socialismo del Siglo XXI. Como primer presidente indígena del país, Morales impulsó una profunda transformación del Estado, refundado como Estado Plurinacional mediante la Constitución de 2009. Esta nueva estructura reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, promovió el uso oficial de lenguas originarias y consagró una visión integradora del Estado con fuerte impronta andina.
La economía boliviana experimentó un crecimiento sostenido durante más de una década, con una drástica reducción de la pobreza, aumento del salario mínimo y expansión de los servicios públicos. La nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de contratos con multinacionales fortalecieron la capacidad fiscal del Estado. Morales también desarrolló una política exterior solidaria con los países del ALBA y mantuvo una postura crítica hacia el imperialismo estadounidense.
Sin embargo, el modelo boliviano no estuvo exento de tensiones. La apuesta por un extractivismo controlado desde el Estado generó conflictos con organizaciones indígenas y ambientales, especialmente en el caso del TIPNIS. Además, Morales intentó reelegirse por cuarta vez en 2019, a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida. Este hecho, junto con acusaciones de fraude electoral, precipitó su renuncia tras la presión popular y militar.
El caso boliviano refleja los logros y límites de una izquierda que combinó redistribución con estabilidad macroeconómica, pero que tensionó los principios democráticos al concentrar el poder político y debilitar los contrapesos institucionales.
Brasil: El PT entre la Inclusión Social y la Crisis Política
En Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, implementó políticas que, si bien no se adscribieron directamente al Socialismo del Siglo XXI, compartieron algunos de sus postulados: ampliación de derechos sociales, fortalecimiento del Estado como regulador y promoción de la integración regional suramericana.
Durante los gobiernos de Lula (2003–2010) y Dilma Rousseff (2011–2016), millones de brasileños salieron de la pobreza gracias a programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida y ProUni. Se fortalecieron las universidades públicas, se amplió el acceso a bienes de consumo y se promovió un rol activo del Estado en sectores estratégicos como la energía (Petrobras).
No obstante, la corrupción sistémica evidenciada por la Operación Lava Jato debilitó profundamente la legitimidad del proyecto. El proceso de destitución de Rousseff en 2016 y la prisión de Lula en 2018 marcaron una ruptura en el ciclo progresista. Aunque muchos consideran que hubo un uso judicial con fines políticos (lawfare), el PT fue cuestionado por su pragmatismo excesivo y su integración con las élites tradicionales.
Con el regreso de Lula al poder en 2023, se abre una nueva etapa en la que el desafío es combinar justicia social con credibilidad institucional y enfrentar una sociedad polarizada. El caso brasileño sugiere que el futuro del progresismo exige transparencia, innovación y apertura al diálogo político plural.
El Salvador: De la Esperanza del FMLN al Populismo Digital
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asumió el poder en El Salvador en 2009 con Mauricio Funes, y fue reelegido en 2014 con Salvador Sánchez Cerén. Ambos gobiernos se identificaron con los postulados del Socialismo del Siglo XXI, al menos desde el punto de vista simbólico y diplomático. Se fortalecieron los vínculos con Venezuela, Cuba y Nicaragua, y se impulsaron programas sociales con apoyo externo.
Sin embargo, el FMLN enfrentó graves dificultades para generar transformaciones estructurales. La violencia criminal, el control territorial de las maras y una débil capacidad de gestión pública minaron el respaldo popular. A esto se sumaron denuncias de corrupción y una percepción de desconexión con las demandas ciudadanas.
En 2019, Nayib Bukele, exalcalde del FMLN, ganó la presidencia con un discurso antisistema y la promesa de renovación política. Desde entonces, ha construido un poder personalista, ha destituido a la Corte Suprema, ha intervenido en el sistema judicial y ha eliminado contrapesos constitucionales, a la vez que ha utilizado las redes sociales como herramienta de control y propaganda.
Paradójicamente, El Salvador ha transitado de una izquierda estatista y debilitada a una nueva forma de autoritarismo digital que rompe con el Socialismo del Siglo XXI, pero conserva algunos de sus mecanismos de control centralizado. El caso salvadoreño advierte sobre los peligros de la debilidad institucional frente a liderazgos carismáticos y la necesidad de reinventar la democracia en la era de la posverdad.
El Socialismo del Siglo XXI en los Espacios Digitales
El Socialismo del Siglo XXI, concebido originalmente por Heinz Dieterich como una renovación democrática y científica del pensamiento socialista, ha encontrado en los espacios digitales un nuevo terreno de expresión, disputa y expansión. A medida que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en el eje estructurador de la sociedad contemporánea, los actores políticos vinculados a esta corriente han comprendido que la hegemonía ideológica del siglo XXI también se disputa en el ciberespacio. Esto ha transformado al socialismo post-marxista en un proyecto con dimensiones digitales, tanto en su estrategia de comunicación como en su modelo de gobernanza y control social.
Cibermilitancia y propaganda digital
Uno de los aspectos más visibles del Socialismo del Siglo XXI en el ámbito digital ha sido la utilización masiva de redes sociales, plataformas audiovisuales y medios alternativos para difundir su narrativa. Gobiernos y movimientos afines a esta corriente ideológica, como los de Venezuela, Nicaragua o Bolivia, han invertido en infraestructura de comunicación digital, creando portales, cuentas institucionales, canales de YouTube, ejércitos de trolls o «guerrillas comunicacionales», con el objetivo de contrarrestar lo que denominan “hegemonía mediática del capitalismo”.
Este fenómeno, a veces denominado “cibermilitancia bolivariana”, ha buscado generar una presencia omnipresente en el entorno virtual, ocupando espacios de debate y moldeando percepciones. El Estado, a través de campañas digitalizadas y redes clientelares online, ha pretendido erigirse como un productor central de sentido, intentando imponer su relato sobre la democracia, la historia, los derechos y la soberanía nacional.
Control y vigilancia digital
Una faceta más oscura de esta evolución ha sido el uso de tecnologías digitales para la vigilancia y el control social. En regímenes alineados con el Socialismo del Siglo XXI, se han documentado prácticas como:
- Monitoreo de redes sociales para identificar disidencias.
- Recolección masiva de datos personales mediante aplicaciones estatales.
- Restricción del acceso a Internet o censura de plataformas críticas.
- Penalización de opiniones disidentes expresadas en línea.
En Venezuela, por ejemplo, el uso de plataformas como el Carnet de la Patria no solo ha servido para distribuir subsidios, sino también para rastrear comportamientos y lealtades políticas. Estas prácticas contradicen los principios de libertad de expresión y privacidad, y representan una paradoja respecto a la ética humanista que predica el Socialismo del Siglo XXI.
Educación digital e ideologización
Otro campo estratégico ha sido el de la educación virtual, donde el Socialismo del Siglo XXI ha buscado introducir sus postulados en los contenidos curriculares digitalizados, plataformas de formación docente y proyectos tecnológicos escolares. El objetivo ha sido formar “ciudadanos críticos” desde una perspectiva que fusiona educación con doctrina política.
En varios países se han creado plataformas estatales que, bajo el pretexto de inclusión digital, promueven una visión ideológica alineada con el poder. Esto incluye desde la selección de bibliografía hasta el diseño de videojuegos educativos o contenidos multimedia que exaltan figuras del proceso revolucionario, presentando un relato monocorde y poco plural.
Blockchain, criptomonedas y economía digital estatal
En algunos casos, el Socialismo del Siglo XXI también ha incursionado en la economía digital con intenciones propias. El ejemplo más notorio es el de Venezuela con la creación del Petro, una criptomoneda estatal lanzada por el régimen de Nicolás Maduro en 2018, supuestamente respaldada por reservas naturales del país.
Aunque su implementación ha sido problemática y criticada por falta de transparencia, representa un intento por desvincularse del sistema financiero internacional y sortear las sanciones económicas. Esta adopción estratégica de tecnologías blockchain revela cómo el Socialismo del Siglo XXI explora alternativas digitales para mantener su viabilidad económica fuera de las reglas del capitalismo global.
Hibridación con el ciberactivismo global
Pese a su carácter autoritario en varios países, también existen sectores que reivindican un Socialismo del Siglo XXI más plural, dialogante y horizontal. Grupos de izquierda digital, colectivos anarquistas tecnopolíticos y redes ciudadanas han adaptado el discurso de justicia social al entorno digital, integrando feminismo, ecologismo, indigenismo y software libre como banderas del nuevo socialismo global.
Estas corrientes proponen una versión digitalmente distribuida del poder, apoyándose en herramientas como plataformas de código abierto, redes federadas (como Mastodon), criptografía ciudadana y prácticas de autogestión digital. Aquí el ideal de democracia participativa encuentra ecos reales en el uso de tecnologías descentralizadas.
Entre utopía y distopía digital
La inserción del Socialismo del Siglo XXI en los espacios digitales refleja una profunda ambivalencia. Por un lado, la promesa original de un modelo postcapitalista democrático, ético y científico encuentra en la tecnología digital una herramienta potencialmente liberadora. Por otro, la práctica autoritaria de varios gobiernos que se reivindican bajo esta etiqueta ha instrumentalizado esas mismas herramientas para vigilar, censurar y consolidar el poder.
En definitiva, el Socialismo del Siglo XXI en los espacios digitales es una expresión híbrida: una tensión constante entre el discurso de emancipación y las prácticas de control, entre la democratización del conocimiento y su manipulación propagandística, entre la tecnología como medio de justicia y como aparato de dominación.