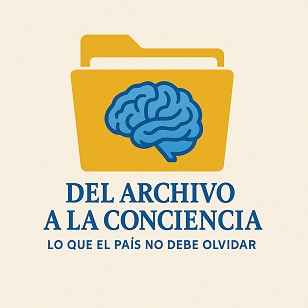Crónica crítica del MLN-Tupamaros en la democracia uruguaya (1985–2025)
Introducción
La historia reciente del Uruguay está marcada por el contraste entre la promesa de una democracia liberal y republicana, basada en el respeto a la ley y el pluralismo, y la inserción en ella de actores que previamente la combatieron por la vía armada. El caso del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) es paradigmático. Fundado como una organización guerrillera de orientación marxista-leninista, responsable de secuestros, atentados y asesinatos en las décadas de 1960 y 1970, el MLN-T transitó a partir de 1985 un proceso de reconversión que lo llevó a ocupar lugares centrales en la política nacional, incluso la Presidencia de la República.
Proponemos analizar ese proceso desde una perspectiva crítica, con fundamento en los principios del Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, la libertad individual, la seguridad ciudadana y la memoria histórica.
Bajo esta óptica, la transformación del MLN-T no puede entenderse sin observar las contradicciones éticas, institucionales y culturales que ha implicado su integración al sistema político.
1. La salida de la dictadura: amnistía y reinserción (1985–1989)
El retorno a la democracia en 1985 trajo consigo una serie de pactos fundacionales, entre ellos la liberación de los presos políticos mediante la Ley de Amnistía. Si bien esta medida fue celebrada como gesto de reconciliación nacional, desde una mirada crítica cabe preguntarse: ¿cuál fue el costo moral e institucional de igualar en responsabilidad a quienes defendieron el orden constitucional y a quienes lo atacaron mediante la violencia subversiva?
Los principales líderes del MLN-T fueron liberados sin que mediara juicio ni arrepentimiento público. José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof y otros emergieron de las cárceles como héroes populares, pero sin una revisión crítica de su pasado. En lugar de promover un relato autocrítico o integrador, comenzaron a construir una narrativa que legitimaba la violencia como una respuesta a las «injusticias del sistema».
La sociedad uruguaya, deseosa de dejar atrás el pasado traumático, fue permisiva. La institucionalidad fue generosa con quienes habían pretendido destruirla. Pero esta generosidad no fue correspondida con un compromiso ético de los exguerrilleros para defender los principios democráticos de forma clara y sostenida.
2. La invasión del sistema: del MPP al Frente Amplio (1989–2004)
El MLN-T no se disolvió como organización ideológica. Se reconvirtió en un actor político a través del Movimiento de Participación Popular (MPP), que se integró al Frente Amplio (FA). En este período, el MPP capturó parte del descontento social con los partidos tradicionales, especialmente en el interior del país y en sectores marginados.
Durante más de una década, el MPP construyó una imagen de autenticidad y austeridad. Mujica se mostraba como un hombre del pueblo, ajeno a los códigos de la política tradicional. Pero bajo esa imagen campechana se escondía una estrategia clara de acumulación de poder.
El discurso seguía siendo anticapitalista, pero la práctica era gradualista. No se trataba ya de derrocar al sistema, sino de colonizarlo desde adentro. Desde una visión democrática, este proceso representó una peligrosa normalización de actores que nunca renegaron de su pasado violento, y que incluso lo romantizaron en sus intervenciones públicas.
3. El poder y sus paradojas: gobiernos del Frente Amplio (2005–2019)
Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, el MPP alcanzó cuotas de poder impensables décadas atrás. José Mujica fue primero ministro y luego presidente (2010–2015). Eduardo Bonomi, otro exintegrante del MLN-T, fue ministro del Interior por más de una década.
Durante estos años, el MPP y el Frente Amplio implementaron una agenda de reformas progresistas en lo social (marihuana, matrimonio igualitario, aborto), pero evitaron enfrentar los grandes poderes económicos. Al mismo tiempo, promovieron una cultura política que deslegitimó a la oposición, reduciendo la crítica a caricaturas ideológicas.
La gestión de seguridad fue particularmente contradictoria: exguerrilleros administrando la policía, reprimiendo manifestaciones y justificando un modelo de vigilancia que hubieran condenado en su juventud. Las tasas de delito no descendieron, y se deterioró la percepción de seguridad pública.
La Presidencia de Mujica fue celebrada por medios internacionales, pero desde dentro del país se la percibió como una etapa de desinstitucionalización: desprecio por la formalidad, debilitamiento del debate parlamentario, predominio del carisma sobre el programa.
4. El relato histórico como herramienta de poder
Una de las estrategias más eficaces del MPP ha sido el control del relato histórico. A través de libros, entrevistas, ficciones televisivas y discursos, los tupamaros han impuesto una versión de su pasado que los presenta como resistentes heroicos a una dictadura opresora.
Sin embargo, omiten o minimizan los hechos que atentaron contra la democracia anterior a 1973: asaltos, atentados, secuestros, asesinatos de civiles, policías y militares. Tampoco han asumido una autocrítica seria por su rol en el debilitamiento institucional que facilitó el golpe de Estado.
Desde una mirada republicana, este uso selectivo de la memoria representa una forma de hegemonía cultural incompatible con el pluralismo democrático. El relato único distorsiona la historia, divide a la sociedad y erosiona la confianza en las instituciones.
5. 2020-2025: oposición, declive y legado
Tras la derrota electoral del Frente Amplio en 2019, el MPP vuelve a la oposición. Mujica y Topolansky se retiran del Parlamento. Nuevas generaciones enfrentan el desafío de renovar un proyecto agotado ideológicamente.
Este momento es clave para promover una revisión crítica del legado tupamaro. No para criminalizar ideas, sino para exigir responsabilidad política y ética a quienes marcaron el rumbo del país durante más de una década.
Es tiempo de revalorizar la cultura de la legalidad, la libertad individual, el orden republicano y la democracia representativa. De reafirmar que los medios importan tanto como los fines. Y de recordar que la violencia política no es un recurso legítimo en una sociedad libre.
Mito y Realidad
El paso del MLN-T de la clandestinidad al gobierno no fue una historia de redención, sino de reconversión estratégica. Se adaptaron al sistema que antes querían destruir, pero sin hacer una revisión crítica profunda de su ideología ni de sus métodos.
Desde una visión democrática, este proceso deja lecciones fundamentales: la democracia no puede ser ingenua con quienes no la respetan en su esencia; la reconciliación no puede implicar olvido ni impunidad simbólica; y el Estado de Derecho requiere de ciudadanos y líderes comprometidos con sus principios.
Uruguay debe seguir consolidando su democracia, pero también debe tener el coraje de mirar su historia con honestidad. El mito tupamaro no puede seguir sustituyendo a la verdad histórica. El porvenir exige memoria, justicia y compromiso con la libertad.
El Foro de São Paulo: catalizador estratégico de la izquierda latinoamericana
Desde su fundación en 1990 por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Partido Comunista de Cuba, el Foro de São Paulo (FSP) ha sido el espacio articulador de la nueva izquierda latinoamericana post-Guerra Fría. Surgido tras la caída del Muro de Berlín y en pleno descrédito del modelo socialista soviético, el Foro se propuso reagrupar a las fuerzas de izquierda de la región, renovar su discurso y reconstituirse como opción de poder en democracia.
Lejos de ser un simple foro de debate ideológico, el FSP operó como una plataforma de coordinación estratégica, compartiendo experiencias, discursos, tácticas de propaganda, esquemas de financiamiento y modelos de ocupación institucional. Dentro de este entramado, el MLN-T y el Frente Amplio de Uruguay se insertaron activamente, adoptando, adaptando y promoviendo las líneas estratégicas discutidas en el Foro.
1. ¿Qué es el Foro de São Paulo?
El FSP es una red informal, sin personalidad jurídica ni sede central, pero con un enorme peso político. Agrupa a más de 120 partidos y movimientos de izquierda, extrema izquierda y nacionalistas de América Latina y el Caribe. Entre sus integrantes más destacados se encuentran:
- PT de Brasil
- Partido Comunista de Cuba
- PSUV de Venezuela
- MAS de Bolivia
- FMLN de El Salvador
- Frente Amplio y MPP de Uruguay
Su objetivo original era debatir alternativas al neoliberalismo, pero su práctica ha sido la construcción de hegemonía cultural y ocupación del Estado mediante el uso de medios democráticos para avanzar una agenda contraria al pluralismo.
2. Incidencia en Uruguay: una agenda transnacional
Desde la década del 2000, el FSP se consolidó como un instrumento de articulación discursiva para gobiernos populistas y partidos progresistas. El Frente Amplio, y especialmente el MPP con su raíz tupamara, no solo participaron en el FSP, sino que coincidieron en sus postulados clave:
- La legitimación del pasado armado como “lucha de liberación”.
- La construcción de un enemigo común: “la derecha”, “el imperialismo”, “los medios concentrados”.
- La descalificación del disenso como expresión de “odio de clase” o “fascismo”.
- El uso del Estado como palanca de transformación social sin contrapesos institucionales.
En este marco, el discurso de Mujica en Caracas en 2012, junto a Hugo Chávez, es paradigmático: elogió la “revolución bolivariana”, relativizó la democracia representativa y sostuvo la necesidad de “profundizar los procesos”. Tal alineación ideológica revela que la trayectoria del MLN-T no fue una simple uruguayización democrática, sino parte de un proceso regional de matriz común.
3. Estrategias replicadas: el guion del Foro
El FSP no opera como una estructura jerárquica, pero difunde una lógica común en los países donde sus miembros acceden al poder:
| Estrategia | Ejemplo en Uruguay |
| Reescritura del pasado | Glorificación del MLN-T y demonización de las FFAA |
| Ocupación institucional | Partidización de organismos públicos y sindicatos |
| Captura cultural | Control narrativo en educación, arte y medios públicos |
| Guerra de trincheras legales | Reformas que dificultan alternancia o control judicial |
| Internacionalismo selectivo | Apoyo a regímenes autoritarios afines (Cuba, Venezuela) |
Estas dinámicas, lejos de fortalecer la democracia, consolidan una hegemonía cultural e institucional que debilita los equilibrios republicanos.
Desde una visión democrática y liberal, el Foro de São Paulo representa un peligro estructural para las repúblicas latinoamericanas. No por sus ideas de justicia social —legítimas cuando son democráticas— sino por su estrategia de acumulación de poder, su desprecio al pluralismo real y su tendencia a justificar el autoritarismo cuando este es ejercido por aliados ideológicos.
El MLN-T, como parte del MPP y del Frente Amplio, ha sido partícipe activo de este modelo regional. Su cercanía con regímenes como el de Cuba y Venezuela, su reticencia a condenar violaciones de derechos humanos en esos países, y su adhesión al relato de la “izquierda perseguida”, lo alejan de los valores democráticos genuinos.
5. ¿Foro de São Paulo o Foro de Poder?
No es casual que tras más de tres décadas de existencia, el Foro de São Paulo no haya promovido una sola autocrítica sobre el colapso de modelos autoritarios de izquierda, ni sobre los escándalos de corrupción que mancharon a sus gobiernos (como Odebrecht en Brasil, PDVSA en Venezuela, o ANCAP en Uruguay).
El FSP ha funcionado como una red de blindaje ideológico y justificación de excesos, no como un foro de pensamiento democrático. En este sentido, el caso uruguayo muestra cómo incluso una democracia institucionalmente sólida puede ser permeada por una cultura política hostil al disenso y al republicanismo liberal.
Conclusión: el precio de la adhesión ideológica
La trayectoria del MLN-T no puede comprenderse sin su relación con el Foro de São Paulo. No fue una simple conversión democrática, sino una integración táctica a un movimiento continental que comparte métodos, enemigos y fines. La narrativa de redención de los tupamaros, su ascenso político y su influencia en el Frente Amplio responden a una estrategia transnacional cuidadosamente articulada.
Para las fuerzas democráticas, el desafío es doble: defender la institucionalidad en casa, y desenmascarar las redes de poder ideológico que operan bajo el ropaje de la democracia progresista.
La historia de Uruguay enseña que ceder el relato es el primer paso hacia la pérdida de la libertad.
CUADRO COMPARATIVO: INTERVENCIÓN E INFLUENCIA DEL FORO DE SÃO PAULO EN AMÉRICA LATINA
| País | Partido(s) Vinculado(s) | Tipo de Influencia | Resultados y Consecuencias |
| Brasil | Partido de los Trabajadores (PT) | Fundador, núcleo ideológico | Lula y Dilma impulsaron políticas regionales alineadas con el Foro; fuerte influencia en la UNASUR y CELAC. |
| Venezuela | PSUV (Chavismo/Madurismo) | Apoyo ideológico, legitimación | Foro apoyó la narrativa del «cerco imperialista», avaló elecciones cuestionadas. Crisis humanitaria y democrática. |
| Cuba | Partido Comunista de Cuba (PCC) | Modelo de referencia | Es el ejemplo de régimen revolucionario “legítimo” según el Foro. Dictadura prolongada. |
| Nicaragua | FSLN (Daniel Ortega) | Justificación ideológica, respaldo | Acompañamiento político del Foro; represión sistemática de la oposición; desmantelamiento institucional. |
| Bolivia | Movimiento al Socialismo (MAS) | Formación de cuadros, respaldo político | Apoyo regional al MAS tras la renuncia de Evo Morales; cuestionamiento a la OEA; instrumentalización del discurso indígena. |
| Argentina | Kirchnerismo / La Cámpora / PJ | Participación ocasional, afinidad | Vinculación ideológica en gobiernos K; participación en cumbres y foros paralelos. |
| Uruguay | Frente Amplio / MPP | Participación formal y activa | Inserción del FA como partido orgánico; participación de Mujica y Sendic; afinidad con regímenes autoritarios del bloque. |
| Chile | Partido Comunista, Frente Amplio (nuevo) | Participación creciente | Intervención ideológica en protestas; respaldo a la nueva Constitución (rechazada); vínculos crecientes en la izquierda joven. |
| Perú | Perú Libre, Mov. Nuevo Perú | Participación limitada pero emergente | Influencia ideológica reciente; Pedro Castillo recibió apoyo retórico del Foro. |
| Colombia | Pacto Histórico (Gustavo Petro) | Participación y cercanía ideológica | Petro ha alineado su política exterior con la narrativa del Foro; críticas a EE.UU. y al sistema interamericano. |
| México | Morena (AMLO) | Simpatía e interacciones tangenciales | AMLO no es miembro formal, pero hay coincidencias ideológicas. Participación en el Grupo de Puebla. |
| El Salvador | FMLN | Miembro histórico | Pérdida de influencia desde la victoria de Bukele. Sus gobiernos fueron apoyados por el Foro. |
| Paraguay | Frente Guasu | Participación activa | Apoyo al ex presidente Lugo. Sin peso electoral actual. |
| Ecuador | Revolución Ciudadana (Correa) | Influencia ideológica | Foro apoyó a Correa y condenó procesos judiciales por corrupción como «lawfare». |
CAPÍTULO ESPECIAL: EL MPP (URUGUAY) Y SU RELACIÓN CON EL FORO DE SÃO PAULO
1. Orígenes y perfil ideológico del MPP
El Movimiento de Participación Popular (MPP) fue fundado por exmiembros del MLN-Tupamaros a fines de la dictadura uruguaya y consolidado en democracia dentro del Frente Amplio. Se presenta como una corriente radical dentro de la coalición de izquierda, con fuerte impronta populista, antiimperialista y de acción territorial.
Raúl Sendic (padre) y José Mujica fueron figuras centrales en la fundación del MPP. Su discurso inicial recupera la narrativa guerrillera y tercermundista, aunque luego fue reformulado en clave electoralista.
2. Participación formal en el Foro de São Paulo
- El MPP ha sido miembro activo del Foro, participando de encuentros regionales desde los años 90.
- Mujica fue una de las figuras invitadas en varias ediciones, actuando como “puente” entre posiciones más extremas (Cuba, Venezuela) y sectores más moderados (Chile, Argentina).
- Ha defendido en foros internacionales a regímenes autoritarios como el de Venezuela, argumentando la necesidad de «comprender los procesos revolucionarios desde dentro».
3. Redes de articulación y formación ideológica
- El MPP ha mantenido vínculos con movimientos sociales en América Latina a través del Foro, especialmente con redes campesinas, sindicatos e indígenas.
- Ha enviado militantes y jóvenes a instancias de formación política regional, en algunos casos vinculadas al PSUV, ALBA Movimientos y organismos similares.
4. Consecuencias políticas e institucionales en Uruguay
- Ha promovido una visión de la política exterior uruguaya más alineada con los bloques del Foro: CELAC sin la OEA, defensa de Cuba y Venezuela ante la ONU, crítica a las sanciones internacionales.
- Bajo el mandato de Mujica y luego con Tabaré Vázquez (2010-2015), Uruguay se posicionó en instancias diplomáticas en línea con las posiciones del Foro, aunque sin abandonar del todo su imagen de neutralidad.
5. Críticas desde la derecha democrática uruguaya
- Se cuestiona al MPP por:
- Normalizar regímenes no democráticos.
- Diluir las fronteras entre democracia liberal y autoritarismo revolucionario.
- Exportar una visión ideológica dogmática a las instituciones públicas, incluidas la educación y los medios públicos.
- Relativizar los crímenes del pasado, especialmente los del MLN, en favor de una narrativa de “lucha justa” que invisibiliza el daño a la democracia.
6. Situación actual y proyección
- Si bien el MPP ha perdido peso frente a sectores más tecnocráticos del FA, mantiene estructura, presencia territorial y discurso militante.
- La juventud del MPP sigue conectada con redes internacionales de izquierda, muchas de las cuales derivan del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla.
- Mujica incluso tras su muerte sigue siendo una figura emblemática del progresismo regional que el Foro utiliza como símbolo «amigable» del modelo de izquierda.