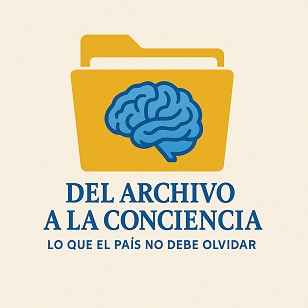El Marxismo-Leninismo en las Guerrillas Latinoamericanas: Ideología, Estrategia y Contradicciones (1960-1990)
Introducción
Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina fue escenario de múltiples movimientos guerrilleros inspirados en diversas vertientes del pensamiento revolucionario. De entre todas ellas, el marxismo-leninismo se erigió como la columna vertebral ideológica de gran parte de estos grupos insurgentes. Este ensayo analiza cómo el marxismo-leninismo fue adoptado, reinterpretado y aplicado por las guerrillas latinoamericanas, evaluando su impacto en las estrategias de lucha armada, sus procesos de organización política, y sus relaciones con el contexto internacional durante la Guerra Fría.
I. Orígenes del marxismo-leninismo y su difusión en América Latina
El marxismo-leninismo, fusión teórica del análisis económico-social de Karl Marx y las estrategias revolucionarias de Vladimir Lenin, se configuró como doctrina oficial del comunismo soviético tras la Revolución Rusa de 1917. Su expansión internacional estuvo mediada por la Internacional Comunista (Komintern), y más adelante, por el influjo geopolítico de la Unión Soviética. En América Latina, el marxismo tuvo una temprana recepción a través de partidos comunistas fundados en los años 1920 y 1930, pero fue tras el triunfo de la Revolución Cubana (1959) que el marxismo-leninismo se convirtió en una fuerza gravitacional para amplios sectores de la izquierda radical.
El éxito de Fidel Castro y del Che Guevara en derrocar a la dictadura de Batista revitalizó el ideal revolucionario y ofreció un modelo práctico de insurrección armada. Cuba, aliada de la URSS, no solo exportó armamento e instrucción militar, sino también una versión del marxismo-leninismo adaptada al Tercer Mundo, basada en el foco guerrillero y en la idea de que la revolución debía iniciarse en el campo.
II. Apropiación ideológica por las guerrillas latinoamericanas
Los grupos guerrilleros de América Latina no adoptaron el marxismo-leninismo como una doctrina homogénea, sino como un marco flexible para interpretar sus propias realidades. Esta ideología les proporcionaba un análisis de las desigualdades estructurales, una teoría del Estado, y un horizonte utópico: la sociedad sin clases. Sin embargo, las formas de apropiación fueron diversas.
En Colombia, las FARC y el ELN adoptaron versiones diferenciadas del marxismo-leninismo. Las FARC, nacidas de una escisión campesina del Partido Comunista Colombiano, se estructuraron en torno a una estrategia de guerra prolongada, influida por la doctrina maoísta. El ELN, en cambio, incorporó elementos de la teología de la liberación y el guevarismo, además del leninismo clásico.
En Argentina, tanto el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como Montoneros se autodefinieron marxistas-leninistas. El ERP fue la rama militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y su estrategia se basó en la combinación de lucha armada rural y acción urbana, con una fuerte estructura partidaria de inspiración leninista.
El MLN-Tupamaros de Uruguay, aunque inicialmente más pragmático y menos ideologizado, adoptó progresivamente elementos marxistas-leninistas, combinados con un fuerte enfoque urbano y con una praxis insurreccional basada en la propaganda armada y el sabotaje.
III. Principios estratégicos del marxismo-leninismo aplicados por las guerrillas
El marxismo-leninismo dotó a las guerrillas de una estructura estratégica coherente basada en varios principios:
- Centralismo democrático: las organizaciones guerrilleras buscaron replicar una estructura partidaria centralizada, donde las decisiones se tomaban de forma colectiva pero eran acatadas verticalmente.
- Dictadura del proletariado: el horizonte revolucionario era la toma del poder estatal mediante la insurrección armada, eliminando la hegemonía de la burguesía y construyendo un nuevo Estado proletario.
- Frente de masas: muchas guerrillas intentaron crear frentes políticos y sindicales para captar apoyo popular, desarrollando estructuras paralelas de base.
- Guerra popular prolongada: inspirados en Mao Zedong y otros líderes comunistas asiáticos, algunos movimientos como las FARC o el FMLN orientaron su estrategia a una guerra de desgaste a largo plazo.
- Internacionalismo proletario: la lucha local se entendía como parte de una revolución mundial. Las conexiones con Cuba, la URSS, y otros movimientos armados reforzaron esta dimensión.
IV. Relaciones internacionales y redes de solidaridad
Las guerrillas latinoamericanas encontraron en el bloque socialista internacional una fuente esencial de apoyo logístico, político y formativo. Cuba fue el centro regional del entrenamiento guerrillero, proporcionando instrucción en armas, tácticas urbanas y rurales, criptografía, e ideología. La URSS, la RDA (Alemania Oriental), Checoslovaquia, y en algunos casos Argelia, Vietnam y la OLP, ofrecieron formación más técnica o especializada.
Este apoyo internacional no fue solo material: también se tradujo en legitimidad. La participación de las guerrillas en foros como la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), fortaleció sus vínculos con otros movimientos revolucionarios y con intelectuales de izquierda a nivel mundial.
V. Resultados, contradicciones y crisis del modelo
A pesar de su expansión ideológica y su solidez estratégica, el modelo marxista-leninista aplicado por las guerrillas latinoamericanas enfrentó severas limitaciones y contradicciones.
- Desconexión con las masas: muchas guerrillas no lograron articularse con sectores populares de forma sostenida, especialmente en contextos urbanos o en sociedades con clases medias politizadas que no se identificaban con la vía armada.
- Represión y derrota militar: los Estados, apoyados por Estados Unidos mediante la doctrina de seguridad nacional, desataron brutales campañas de contrainsurgencia (Plan Cóndor) que diezmaron a los movimientos armados.
- Dogmatismo ideológico: el apego a modelos rígidos, especialmente en la interpretación del marxismo-leninismo soviético, limitó la creatividad política y la adaptación táctica.
- Contradicciones internas: muchas organizaciones enfrentaron conflictos entre sus alas militares y políticas, entre cuadros formados en el exterior y bases locales, o entre tendencias ideológicas divergentes (maoístas, castristas, leninistas ortodoxos).
- Transición hacia la política institucional: tras las derrotas militares, varias guerrillas evolucionaron hacia partidos políticos, abandonando la lucha armada. Tal es el caso del FMLN en El Salvador, la URNG en Guatemala o el M-19 en Colombia.
VI. Legado y reinterpretaciones actuales
El marxismo-leninismo como matriz ideológica dejó una marca indeleble en la historia política de América Latina. Si bien su aplicación directa como guía para la acción armada ha disminuido, sus categorías de análisis (lucha de clases, crítica del imperialismo, poder popular) siguen vigentes en movimientos sociales contemporáneos.
Asimismo, el recuerdo de las guerrillas como actores marxista-leninistas está presente en los debates sobre memoria histórica, justicia transicional y reinterpretación del pasado reciente. En algunos países, antiguos guerrilleros han accedido al poder democrático (ej. José Mujica en Uruguay), mientras que en otros se mantiene una fuerte polarización sobre el legado de la lucha armada.
El resurgimiento de izquierdas latinoamericanas en el siglo XXI, si bien no aboga por la vía armada ni por el marxismo-leninismo estricto, ha recuperado ciertas banderas ideológicas vinculadas a la justicia social, la soberanía nacional y el antiimperialismo, en diálogo con una tradición que no puede entenderse al margen de los movimientos revolucionarios del siglo XX.
El marxismo-leninismo fue mucho más que una ideología importada a América Latina: fue una lente para leer el mundo, una brújula estratégica y un impulso movilizador para miles de hombres y mujeres que optaron por la vía armada en busca de justicia. Su aplicación por parte de las guerrillas latinoamericanas mostró fortalezas organizativas y analíticas, pero también profundas limitaciones políticas y humanas. El estudio de este fenómeno no solo contribuye a comprender la historia reciente del continente, sino también a reflexionar sobre los caminos y dilemas de la transformación social en contextos de desigualdad estructural, violencia y lucha por la emancipación.
El Maoísmo en las Guerrillas Latinoamericanas: Revolución Agraria, Guerra Prolongada y Pensamiento Guerillero (1960-1990)
Introducción
La historia de los movimientos guerrilleros en América Latina está indisolublemente ligada a diversas corrientes del marxismo revolucionario. Entre ellas, el maoísmo tuvo una influencia singular, especialmente en aquellos movimientos que pretendieron articular la lucha armada desde el mundo rural. Inspirados por la Revolución China de 1949 y la figura de Mao Zedong, estos grupos vieron en el maoísmo una guía ideológica y estratégica para transformar la realidad latinoamericana desde el campo. Este ensayo examina la presencia, aplicación, adaptación y crisis del maoísmo en las guerrillas latinoamericanas, considerando su impacto ideológico, organizativo y militar.
I. Fundamentos del maoísmo como doctrina revolucionaria
El maoísmo es una interpretación del marxismo-leninismo que pone el énfasis en la lucha campesina, la guerra popular prolongada y el liderazgo ideológico del partido comunista. Surgido en el contexto de la China rural y semi-colonial, el maoísmo se caracteriza por:
- Centralidad del campesinado como sujeto revolucionario principal, a diferencia del proletariado urbano.
- Estrategia de guerra prolongada, basada en el cerco de las ciudades desde el campo.
- Trabajo de masas y poder dual, creando bases de apoyo en zonas liberadas.
- Purismo ideológico y culto al pensamiento Mao Zedong como guía de acción.
- Crítica a la burocratización soviética y defensa de la revolución cultural como proceso permanente.
Estos principios fueron atractivos para movimientos guerrilleros en contextos de profunda desigualdad agraria y donde el modelo urbano del foquismo cubano no había tenido éxito.
II. Recepción del maoísmo en América Latina
La influencia del maoísmo en América Latina se expandió principalmente en la década de 1960, al calor de la ruptura sino-soviética y del desencanto con el socialismo soviético por parte de sectores juveniles y radicales.
China, a través de publicaciones, contactos diplomáticos y centros de entrenamiento, estimuló la formación de partidos y fracciones pro-maoístas. Aunque su peso fue menor que el de la URSS o Cuba, el maoísmo logró penetrar en varios países con realidades rurales marcadas por la explotación feudal o semifeudal.
III. Casos paradigmáticos de influencia maoísta
a) Sendero Luminoso (Perú)
El caso más emblemático de guerrilla maoísta en América Latina es el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, fundado por Abimael Guzmán. Basado en una lectura radical del maoísmo, Sendero inició en 1980 una guerra popular prolongada que rechazaba la lucha sindical, electoral y urbana.
- Promovió la destrucción del Estado «burgés» desde las zonas rurales más pobres.
- Creó comités populares armados en las zonas liberadas.
- Aplicó una política de purgas internas y exterminio de otras fuerzas de izquierda.
- Reivindicó el pensamiento Gonzalo como nueva etapa del marxismo.
Sendero Luminoso llevó al extremo los principios maoístas, incluyendo el terror como forma de pedagogía política, lo que lo convirtió en un movimiento temido pero aislado.
b) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Aunque de origen marxista-leninista ortodoxo, las FARC adoptaron elementos del maoísmo en su estrategia de guerra prolongada desde el campo. Inspiradas por la experiencia vietnamita y china:
- Crearon zonas de retaguardia rural.
- Desarrollaron estructuras de apoyo campesino.
- Construyeron una dualidad de poder en ciertas regiones.
Sin embargo, nunca se declararon maoístas, manteniendo una estrategia más pragmática que combinaba acción militar, política y negociación.
c) Movimientos menores de inspiración maoísta
- En Brasil, el Partido Comunista del Brasil (PCdoB) organizó la guerrilla del Araguaia, inspirada en el modelo chino.
- En Ecuador, el PCMLE y otros grupos ruralistas adoptaron el maoísmo como guía.
- En Bolivia, algunas fracciones derivadas del ELN incorporaron elementos maoístas tras la caída del Che Guevara.
Estos grupos tuvieron escaso éxito, pero marcaron una influencia doctrinaria importante.
IV. Estrategias maoístas en el campo de batalla
El maoísmo implicó una organización militar distinta al foquismo cubano:
- Zonas liberadas: control territorial con autodefensas populares.
- Frentes guerrilleros móviles: ataques selectivos y retirada rápida.
- Trabajo ideológico con campesinos: alfabetización, politización y organización comunal.
- Rechazo a la lucha electoral: consideraban al sistema como una forma de corrupción ideológica.
- Purismo dogmático: fidelidad absoluta a los textos y líneas del Partido.
Estas estrategias fueron efectivas en contextos de debilidad estatal, pero se volvieron vulnerables ante la represión militar moderna y la falta de inserción urbana.
V. Críticas, crisis y declive del maoísmo armado
La aplicación del maoísmo en América Latina enfrentó varios límites estructurales:
- Ausencia de un campesinado politizado: a diferencia de China, muchos sectores rurales latinoamericanos no se identificaban con la revolución.
- Aislamiento ideológico: el dogmatismo llevó a rupturas con otras fuerzas de izquierda.
- Violencia deslegitimadora: el uso excesivo del terror, como en el caso de Sendero Luminoso, provocó rechazo social.
- Fracaso del modelo chino como referencia: la evolución capitalista de China desde los 80s debilitó el atractivo del maoísmo.
Estas críticas generaron debates internos, escisiones y la eventual desarticulación de muchos de estos movimientos.
VI. Legado y reinterpretaciones actuales
Hoy en día, el maoísmo tiene una presencia residual en América Latina. Sin embargo, su influencia persiste en:
- Ciertas corrientes de la izquierda radical que reivindican la autogestión campesina y la lucha anticapitalista.
- El análisis crítico de las relaciones campo-ciudad y el papel de los sectores rurales en la revolución.
- El discurso de algunas organizaciones que plantean la necesidad de «revoluciones culturales permanentes».
En algunos casos, el maoísmo ha sido resignificado más como una herramienta analítica que como una guía de acción armada.
El maoísmo fue una influencia real, aunque minoritaria, en las guerrillas latinoamericanas. Representó un intento de adaptar la estrategia revolucionaria a las realidades rurales del continente, cuestionando tanto al modelo soviético como al cubano. Si bien tuvo su mayor expresión en el caso de Sendero Luminoso, su legado más profundo radica en la crítica radical al capitalismo agrario, la centralidad del campesinado y la persistencia de una visión revolucionaria totalizante. Su historia ofrece lecciones sobre los límites de la violencia como herramienta de transformación y sobre la necesidad de vincular ideología, estrategia y realidad social.
Guerrilla 2.0
Del fusil al firewall: Relectura del marxismo-leninismo en clave digital
El marxismo-leninismo, como doctrina política revolucionaria, fue concebido para enfrentar al capitalismo en sus formas industriales y coloniales del siglo XX. En la actualidad, el avance de las tecnologías digitales y la consolidación de un nuevo paradigma de dominación basado en los datos, los algoritmos y la vigilancia masiva exige una reinterpretación táctica e ideológica. ¿Cómo se adapta la praxis revolucionaria a esta nueva estructura del poder capitalista? Este ensayo desarrolla una interpretación actualizada del marxismo-leninismo a través de la figura emergente de la «guerrilla digital», recuperando elementos esenciales de la lucha de clases y adaptándolos a las nuevas condiciones tecnológicas.
1. De la vanguardia organizada al enjambre digital
En su obra «¿Qué hacer?» (1902), Lenin sostiene que la organización revolucionaria debe actuar como una vanguardia disciplinada, capaz de orientar al proletariado y conducirlo a la toma del poder. Esta concepción implicaba una estructura jerárquica, centralizada y con funciones bien definidas. Sin embargo, en el entorno digital contemporáneo, las estructuras se horizontalizan y la noción de liderazgo se descentraliza.
Inspirados en el modelo de las redes neuronales y la lógica del rizoma (Deleuze y Guattari), los colectivos digitales revolucionarios operan como enjambres: conjuntos descentralizados de actores que actúan de forma autónoma pero coordinada, a través de códigos compartidos. Un ejemplo paradigmático de esto es Anonymous, una red internacional sin liderazgo claro, con capacidad para ejecutar ciberataques coordinados, campañas de presión y sabotajes digitales.
Aunque Anonymous no se declara marxista-leninista, su funcionamiento anticipa una nueva forma de organización militante, donde la ideología se disemina a través de foros, memes y manifiestos, y la acción política se desmaterializa del espacio físico.
2. Agitación digital y propaganda memética
El concepto de «agitprop» fue esencial en el aparato propagandístico soviético. Consistía en la combinación de agitación emocional e instrucción ideológica a través de medios artísticos, prensa, literatura y teatro. En el siglo XXI, esta función es asumida por la producción de contenidos digitales: memes, videos virales, podcasts, transmisiones en vivo.
En América Latina, movimientos sociales como La Poderosa (Argentina), Mídia Ninja (Brasil) o Red de Medios Libres (México) han demostrado cómo el lenguaje audiovisual y narrativas populares pueden convertirse en armas ideológicas de masas. Estas experiencias replican, de forma digital, la lógica de la agitación leninista: no basta con informar; hay que conmover, movilizar y educar políticamente.
Los memes, en este contexto, son una forma contemporánea de arte revolucionario. Siguiendo a Slavoj Žižek (2020), podemos decir que «el meme puede funcionar como condensador ideológico», al sintetizar una crítica compleja en una imagen viral.
3. El sabotaje digital como forma de lucha de clases
La táctica del sabotaje, utilizada por las guerrillas del siglo XX para paralizar infraestructuras capitalistas, tiene hoy su correlato en el ciberactivismo. Los ataques a servidores, el acceso no autorizado a bases de datos, la difusión de información clasificada y el boicot de plataformas capitalistas constituyen formas de sabotaje digital.
Un caso ejemplar fue la filtración de documentos del Pentágono y las operaciones militares en Irak y Afganistán a través de WikiLeaks, liderada por Julian Assange. La publicación masiva de documentos secretos constituyó una ofensiva directa contra el aparato de guerra y vigilancia del imperialismo contemporáneo.
En América Latina, colectivos como Guerrilla Comunicacional en Venezuela y grupos anónimos en Chile durante el estallido social de 2019 realizaron ciberataques a instituciones financieras, empresas transnacionales y servidores gubernamentales. En estos casos, la lógica del sabotaje no busca la destrucción física, sino la desestabilización simbólica y operativa del aparato estatal o corporativo.
Educación revolucionaria digital
Lenin sostenía que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. En la actualidad, la formación de cuadros y militantes se traslada a entornos virtuales, donde se reproducen manuales, se organizan cursos por videoconferencia y se construyen bibliotecas digitales.
Plataformas como Marxists.org, Libcom.org o incluso canales de YouTube como «Escuela de Cuadros» y «Anticapitalistas» difunden el pensamiento marxista en formatos accesibles. Además, se han creado cursos autogestionados en plataformas libres como Moodle, donde se enseña teoría crítica, pensamiento decolonial, historia del movimiento obrero y herramientas tecnológicas para la militancia.
El objetivo es la construcción de un sujeto digital politizado, capaz de interpretar el mundo desde una perspectiva crítica, y dotado de competencias técnicas para la acción militante.
Apropiación de medios digitales de producción
Una reinterpretación marxista-leninista del entorno digital requiere disputar el control sobre los medios de producción digitales. Esto implica no solo el uso de software libre, sino el desarrollo de plataformas propias, servidores autónomos y protocolos de soberanía tecnológica.
Colectivos como Framasoft en Francia, o experiencias como DECODE Project en Europa, buscan generar alternativas al dominio de Google, Amazon y Microsoft. Su propuesta: construir una internet democrática, descentralizada y controlada por las comunidades.
En América Latina, iniciativas como RedMutual en Argentina y Tactical Tech en Colombia trabajan en la generación de tecnologías al servicio de organizaciones populares, desde una perspectiva de justicia social. Esto supone una resignificación del concepto de «propiedad colectiva» en la era digital: los datos, el conocimiento, el código y los algoritmos deben pertenecer al pueblo.
Internacionalismo digital y redes de apoyo
Lenin concebía el internacionalismo como una obligación moral y estratégica. Hoy, ese principio se actualiza en redes globales de solidaridad digital, donde movimientos sociales de diferentes países colaboran, comparten información y ejecutan campañas conjuntas.
La defensa de Julian Assange, el boicot digital a empresas que apoyan el genocidio en Palestina, o las campañas transnacionales contra la vigilancia masiva (como las promovidas por EFF o Privacy International) son ejemplos de internacionalismo digital.
Estas redes funcionan como nuevas internacionales revolucionarias, sin estructura formal, pero con objetivos compartidos y capacidad de movilización global. En ellas, la ideología se articula con la técnica: el dominio del cifrado, el anonimato, la seguridad digital y la replicabilidad de herramientas es tan importante como la claridad política.
La actualización del marxismo-leninismo en el contexto digital no implica su negación, sino su relectura. El objetivo final sigue siendo la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad sin clases. Lo que cambia son los escenarios, los lenguajes y las herramientas.
El sujeto revolucionario del siglo XXI no abandona la calle, pero entiende que las batallas clave también se libran en los servidores, en las redes sociales, en los sistemas de información y en los modelos algorítmicos. Frente al capitalismo de datos y la automatización neoliberal, la guerrilla digital marxista-leninista propone una insurgencia informacional, ética y técnica.
Como advirtió Antonio Gramsci en tiempos de transición: «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos.» Hoy, en ese claroscuro digital, también surgen nuevas esperanzas revolucionarias.
Maoismo digital
La historia de los movimientos guerrilleros en América Latina está indisolublemente ligada a diversas corrientes del marxismo revolucionario. Entre ellas, el maoísmo tuvo una influencia singular, especialmente en aquellos movimientos que pretendieron articular la lucha armada desde el mundo rural. Inspirados por la Revolución China de 1949 y la figura de Mao Zedong, estos grupos vieron en el maoísmo una guía ideológica y estratégica para transformar la realidad latinoamericana desde el campo. Este ensayo examina la presencia, aplicación, adaptación y crisis del maoísmo en las guerrillas latinoamericanas, considerando su impacto ideológico, organizativo y militar, así como su resignificación en las dinámicas de la era digital.
VII. La Guerrilla Digital: continuidad disruptiva del maoísmo
En el siglo XXI, algunas premisas maoístas han sido reconfiguradas en un nuevo escenario: el ciberespacio. Aunque las guerrillas tradicionales han perdido vigencia, han emergido formas de militancia digital que adoptan lógicas similares en la disputa por la hegemonía comunicacional, el control de territorios simbólicos y la construcción de poder popular.
- La red como nuevo campo de batalla: así como Mao proponía el cerco de las ciudades desde el campo, hoy ciertos movimientos ocupan la periferia digital para socavar el discurso dominante. Plataformas descentralizadas, foros alternativos y redes cifradas reemplazan a las zonas liberadas.
- Guerra prolongada comunicacional: en lugar de enfrentamientos armados, se libran luchas discursivas a largo plazo, con producción constante de contenido, desinformación táctica y generación de narrativas contrahegemónicas.
- Cultura digital como revolución permanente: así como la Revolución Cultural maoísta buscaba transformar los valores tradicionales, los activismos digitales impulsan movimientos de transformación cultural, cuestionando sistemas de poder desde la estética, la memoria y los lenguajes.
- Militancia descentralizada y anónima: sin necesidad de un partido centralizado, la acción digital puede adoptar formas de enjambre, inspiradas en la organización celular maoísta, donde cada nodo actúa con relativa autonomía pero dentro de una lógica compartida.
- Nuevas formas de poder dual: se crean entornos paralelos de organización y coordinación (blockchains, DAOs, redes federadas), que escapan parcialmente a los sistemas hegemónicos tradicionales y generan estructuras de contra-poder simbólico, financiero o informativo.
VIII. Críticas y desafíos a la «guerrilla digital»
La analogía entre guerrilla maoísta y militancia digital tiene límites evidentes. No se trata de reproducir la violencia ni el dogmatismo del pasado, sino de comprender las nuevas formas de insurgencia desde lo simbólico, lo tecnológico y lo cultural.
- Riesgo de nihilismo táctico: la acción digital, desprovista de una estrategia política coherente, puede caer en la dispersión o el espectáculo sin transformación real.
- Cooptación por el mercado: muchas herramientas que permiten la insurgencia digital también son absorbidas por el capitalismo de plataformas.
- Dificultad para construir hegemonía: sin estructuras sólidas ni liderazgos claros, los movimientos digitales pueden ser vulnerables a la fragmentación y al olvido.
- Exclusión tecnológica: la brecha digital limita el acceso de sectores populares a estas nuevas formas de lucha, reproduciendo desigualdades.
El maoísmo como doctrina armada ha perdido relevancia en el siglo XXI, pero su lógica de insurgencia territorial, construcción de poder desde abajo y revolución cultural ha encontrado resonancia en las dinámicas de la era digital. La «guerrilla digital» no es una continuación literal del maoísmo, sino una mutación simbólica que recoge su ethos subversivo y lo proyecta en nuevas trincheras: los algoritmos, las redes y la subjetividad contemporánea. Comprender estas transformaciones es clave para pensar las nuevas formas de emancipación y conflicto en un mundo hiperconectado.