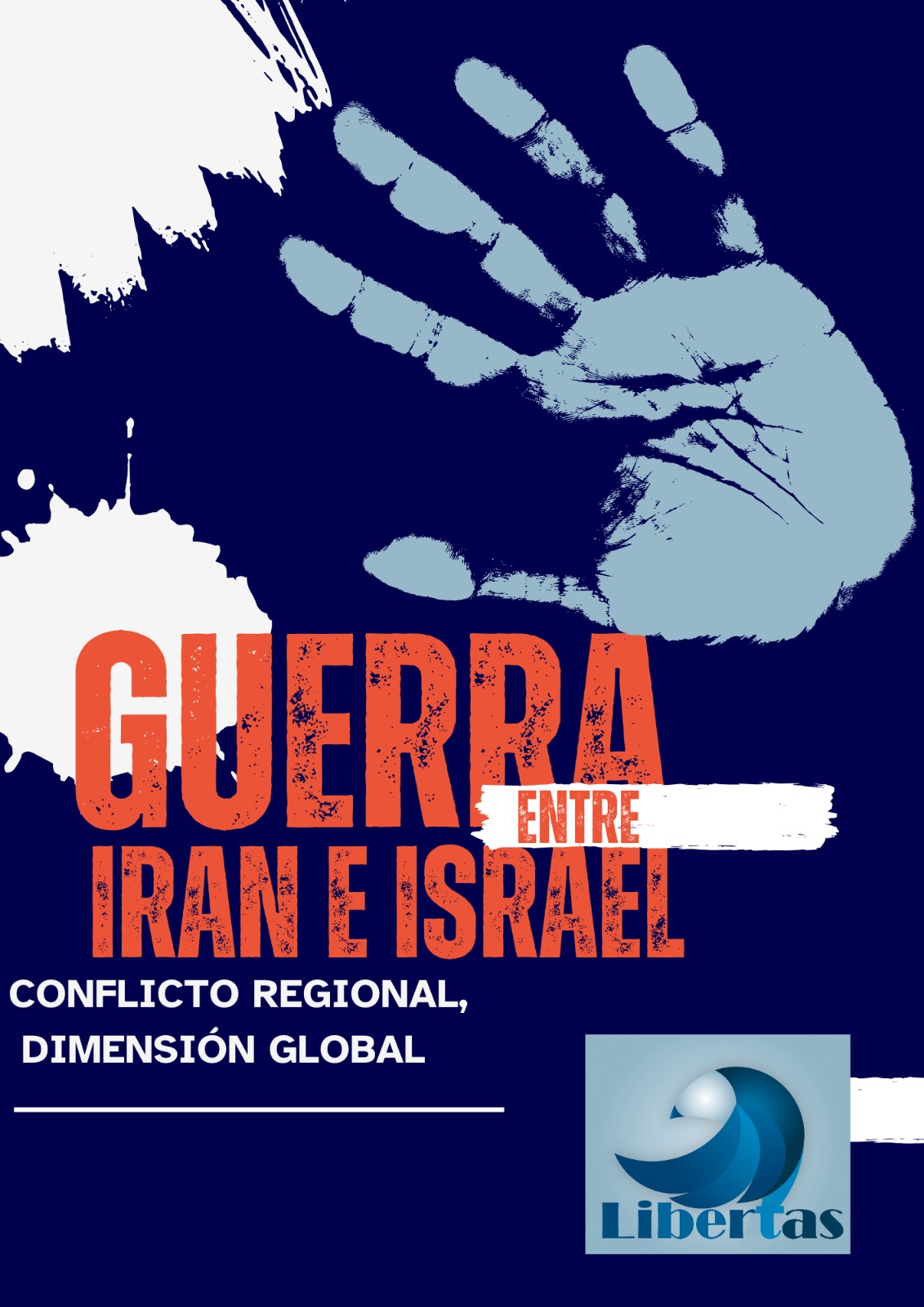La rivalidad entre Irán e Israel ha estado presente durante décadas, pero en los últimos años ha alcanzado nuevos niveles de tensión que han puesto al Medio Oriente al borde de una confrontación directa a gran escala. La guerra entre estos dos actores no solo es un conflicto bilateral; involucra múltiples dimensiones geopolíticas, ideológicas, religiosas y estratégicas, con implicancias globales. En este contexto, las grandes potencias —Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea (UE) y China— juegan papeles determinantes en la escalada o contención de la violencia
Las Raíces del Conflicto Irán-Israel
El conflicto entre Irán e Israel no puede ser comprendido sin un análisis profundo de los elementos históricos que lo fundamentan. Aunque ambos países no siempre fueron enemigos —de hecho, durante el reinado del Sha Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantuvo relaciones secretas y luego semiabiertas con Israel—, la revolución islámica de 1979 marcó un punto de quiebre drástico. El establecimiento de la República Islámica cambió radicalmente la orientación de la política exterior iraní, que pasó a posicionarse como abiertamente antiisraelí y contraria a la influencia de Occidente, en particular la de Estados Unidos.
Desde entonces, Irán ha sostenido que Israel es una entidad ilegítima creada por el colonialismo, ocupando tierras musulmanas. Esta postura ha sido no solo discursiva, sino también operativa: el régimen iraní ha financiado y armado a diversos grupos que luchan contra Israel, como Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina.
Por su parte, Israel ha pasado de una postura de contención y vigilancia a una estrategia activa de prevención, realizando operaciones encubiertas, ciberataques y acciones militares directas destinadas a frenar el avance de las capacidades bélicas y nucleares iraníes.
La enemistad entre Irán e Israel también está profundamente arraigada en diferencias ideológicas y religiosas. Irán, gobernado bajo un sistema teocrático chiita, promueve una visión del Islam que incluye la «resistencia islámica» contra lo que considera fuerzas opresoras, siendo Israel la máxima expresión de esta opresión, al haber sido creado en tierras sagradas del islam.
El concepto de «Wilayat al-Faqih» o «Gobierno del Jurista Islámico», que sustenta la estructura del poder en Irán, obliga al Estado a oponerse a cualquier forma de dominación no islámica, lo que convierte la lucha contra Israel en una prioridad ideológica.
Desde el punto de vista israelí, el sionismo —la ideología fundacional del Estado— no solo promueve la autodeterminación del pueblo judío, sino también la necesidad de una defensa proactiva frente a amenazas externas. Irán, con su retórica de borrar a Israel del mapa y su apoyo activo a organizaciones armadas en la frontera israelí, es percibido como una amenaza existencial.
La Revolución Islámica de 1979
La Revolución Islámica significó un cambio paradigmático para Medio Oriente. Irán pasó de ser un aliado de Occidente a convertirse en su principal enemigo en la región. El nuevo régimen, liderado por el Ayatolá Ruhollah Jomeini, denunció a Israel como «el pequeño Satán», en contraposición a «el gran Satán», Estados Unidos.
Este cambio tuvo consecuencias inmediatas: Irán rompió relaciones con Israel, convirtió su embajada en Teherán en la embajada de Palestina y comenzó a apoyar activamente a los movimientos que combatían a Israel.
El nuevo enfoque ideológico convirtió a Irán en un actor revolucionario en el mundo musulmán. Su visión del islam político lo enfrentó no solo a Israel, sino también a monarquías árabes aliadas de Occidente. Pero fue con Israel con quien el enfrentamiento adquirió una intensidad más profunda, convirtiéndose en un conflicto de largo aliento.
Durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), Israel, de forma paradójica, apoyó a Irán con armamento, en una operación conocida como Irán-Contra, facilitada por Estados Unidos. La lógica israelí era que Saddam Hussein representaba una amenaza mayor en ese momento.
Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, Irán volvió a enfocar sus energías en su política regional, ampliando su influencia a través del apoyo a milicias chiitas en el Líbano, Siria e Irak. Israel observó con creciente alarma cómo Teherán tejía una red de aliados hostiles a su alrededor.
El desarrollo del programa nuclear iraní en los años siguientes intensificó las tensiones, con Israel liderando la presión internacional para evitar que Irán obtuviera armas nucleares. Este aspecto se convirtió en el eje central de las fricciones durante las décadas de 2000 y 2010.
La diplomacia como campo de batalla: el acuerdo nuclear y sus consecuencias
El acuerdo nuclear con Irán (JCPOA) firmado en 2015 entre Irán y el grupo P5+1 (EE.UU., Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania), con la mediación de la UE, fue recibido con enorme escepticismo en Israel. Netanyahu, entonces primer ministro, lo calificó como un “peligro existencial”, argumentando que otorgaba a Irán un respiro económico sin eliminar de manera irreversible su capacidad para producir armas nucleares.
La retirada de Estados Unidos del acuerdo bajo la administración Trump en 2018, celebrada por Israel, fue vista como una oportunidad para presionar aún más a Irán. Sin embargo, el efecto fue el contrario: Irán reactivó progresivamente su programa de enriquecimiento de uranio, lo que llevó las tensiones a un punto crítico.
Uno de los pilares de la estrategia iraní es la llamada “resistencia islámica”, un conjunto de actores no estatales armados, financiados y en muchos casos dirigidos desde Teherán. Entre ellos destacan:
- Hezbollah: con presencia masiva en el Líbano y capacidades militares avanzadas.
- Hamas y la Yihad Islámica: en la Franja de Gaza.
- Milicias chiitas: en Siria, Irak y Yemen (como los hutíes).
Esta red permite a Irán confrontar a Israel sin comprometerse directamente en el campo de batalla. Israel ha respondido con operaciones de precisión contra estos grupos, especialmente en Siria, donde ha bombardeado decenas de posiciones vinculadas a Irán.
Ciberconflicto y sabotajes: una guerra en la sombra
En los últimos años, la confrontación entre Irán e Israel ha adoptado formas nuevas, como la guerra cibernética. Ambas naciones han llevado a cabo sofisticados ataques: Israel habría estado detrás del virus Stuxnet, que saboteó instalaciones nucleares iraníes, mientras que Irán ha atacado infraestructura israelí, incluyendo redes de agua y electricidad.
Además, se ha denunciado la implicación israelí en asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes, como el de Mohsen Fakhrizadeh en 2020, lo que ha generado un enorme resentimiento en la élite iraní y alimentado una narrativa de victimización que refuerza el régimen.
La política interna en ambos países se ve alimentada por el conflicto. En Irán, el discurso antiisraelí es un elemento fundamental de la legitimación del régimen. En Israel, la amenaza iraní ha sido utilizada sistemáticamente para reforzar la seguridad nacional y justificar presupuestos militares crecientes.
La construcción del “otro” como amenaza absoluta impide la posibilidad de negociación. Esto se ha exacerbado con el ascenso de gobiernos más radicales en ambos lados, como el de Raisi en Irán y los sectores ultranacionalistas en la coalición israelí.
A pesar de la retórica oficial, hay sectores en ambas sociedades que no comparten esta enemistad. En Irán, intelectuales, estudiantes y defensores de los derechos humanos han cuestionado el uso del conflicto con Israel como cortina de humo para las fallas internas del régimen.
En Israel, existen voces críticas que advierten que una política basada exclusivamente en la confrontación puede ser contraproducente. El debate sobre la necesidad de una solución diplomática aún persiste, aunque marginalizado por la hegemonía del discurso de seguridad.
El conflicto entre Irán e Israel es mucho más que una disputa territorial o ideológica. Se trata de un enfrentamiento estructural entre dos visiones del mundo: una teocrática, revolucionaria y antioccidental; otra democrática, securitista y aliada del bloque occidental.
La historia, la religión, la política y la geoestrategia se entrelazan para producir una hostilidad aparentemente inquebrantable. Sin embargo, la historia demuestra que incluso los conflictos más profundos pueden encontrar caminos hacia la moderación, si existen voluntad política, presión internacional y una ciudadanía activa que lo demande.
Escalada reciente y forma de la guerra
En los últimos años, y particularmente desde 2023, el conflicto entre Irán e Israel ha pasado de una guerra de baja intensidad a una escalada cada vez más directa, visible y peligrosa. Las tensiones que antes se expresaban mediante ataques indirectos, sabotajes, y retórica beligerante, ahora han comenzado a manifestarse con enfrentamientos más abiertos, con implicaciones regionales e internacionales. Este capítulo analiza en profundidad cómo esta escalada ha tomado forma, las principales fases del conflicto armado, los actores involucrados, las tecnologías empleadas, el papel de los territorios ocupados y los efectos sobre la población civil.
Uno de los principales puntos de inflexión fue el ataque masivo del grupo Hamas desde Gaza a territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Esta acción, que dejó cientos de muertos y fue acompañada por la toma de rehenes, fue la más grave incursión en décadas y supuso un punto de ruptura. Israel respondió con una ofensiva militar sin precedentes en Gaza, que implicó bombardeos sistemáticos, la destrucción masiva de infraestructura civil y una campaña terrestre prolongada.
El conflicto en Gaza fue percibido por Irán como una oportunidad para incrementar su protagonismo en la región. Aunque Teherán negó su participación directa en el ataque, la conexión con Hamas y la Yihad Islámica, organizaciones que recibe apoyo material, político y militar desde Irán, fue evidente. El gobierno iraní declaró su apoyo total a «la resistencia palestina» y elogió lo que describió como una acción legítima de liberación.
Simultáneamente, el grupo chiita libanés Hezbolá abrió un segundo frente en la frontera norte de Israel, con intercambios diarios de fuego de artillería, lanzamientos de cohetes y drones, y ataques a posiciones militares israelíes en Galilea y los Altos del Golán. Este segundo frente representa un elemento clave de la estrategia iraní de «guerra por delegación», que busca desgastar a Israel sin implicar directamente a Irán.
La posibilidad de un conflicto a gran escala en el Líbano, similar a la guerra de 2006, se ha vuelto cada vez más probable. Las capacidades de Hezbolá, con más de 150.000 cohetes de corto y mediano alcance, representan una amenaza estratégica directa a Israel. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han movilizado tropas, realizado ataques preventivos y declarado zonas de evacuación masiva en el norte.
Otro aspecto fundamental de la escalada reciente es el uso de misiles y drones lanzados desde múltiples frentes: Yemen, Siria e Irak. Los hutíes y las milicias chiitas han declarado su participación en la «resistencia contra la ocupación sionista». Varios drones y misiles fueron interceptados por sistemas israelíes y estadounidenses antes de alcanzar su objetivo, pero otros lograron dañar infraestructura crítica como depósitos de petróleo, bases militares y estaciones eléctricas.
Israel ha respondido con ataques selectivos en territorio sirio e iraquí, alcanzando convoyes de armas, depósitos de misiles y centros de comando vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. La expansión del teatro de operaciones refuerza el carácter regional del conflicto y plantea el riesgo de una guerra abierta a múltiples bandas.
La guerra entre Irán e Israel también se libra en el ciberespacio. Ambas naciones han lanzado ciberataques cada vez más sofisticados. En 2024, hackers iraníes lograron infiltrarse en sistemas bancarios israelíes y exponer información privada de ciudadanos. A su vez, Israel ha intensificado sus ataques contra redes eléctricas y sistemas industriales iraníes, repitiendo tácticas similares a las del virus Stuxnet.
Además, la guerra de información se ha intensificado con campañas de desinformación, uso de redes sociales para influenciar la opinión pública, y filtraciones mediáticas estratégicas. La percepción global del conflicto se ha vuelto un nuevo campo de batalla.
El conflicto ha servido como campo de prueba para nuevas tecnologías bélicas. Irán ha utilizado drones kamikazes Shahed-136, similares a los usados por Rusia en Ucrania, que han demostrado ser eficaces y difíciles de interceptar. Israel ha respondido con drones Hermes 900 y Heron TP, capaces de realizar misiones de inteligencia y ataques de precisión.
La inteligencia artificial también juega un rol creciente en la selección de blancos, análisis de datos de inteligencia y coordinación de tropas en tiempo real. Este componente tecnológico está transformando el modo en que se combate, aumentando la letalidad y reduciendo los tiempos de respuesta.
La ofensiva israelí en Gaza y los ataques aéreos en otros frentes han generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Miles de muertos, en su mayoría civiles, millones de desplazados internos, hospitales colapsados y falta de alimentos y agua potable caracterizan la situación en Gaza y el sur del Líbano. La ONU ha denunciado posibles crímenes de guerra y ha exigido un alto al fuego inmediato.
Del lado israelí, las poblaciones del sur y el norte han sido evacuadas masivamente, y los ataques con cohetes han provocado decenas de muertos y un clima constante de inseguridad. El conflicto ha generado un profundo trauma social, con consecuencias que se extenderán durante generaciones.
el conflicto ha arrastrado a otros actores regionales. Arabia Saudita, aunque rival de Irán, ha mantenido una posición ambigua, llamando al cese de hostilidades pero evitando alinearse con Israel. Turquía ha criticado duramente a Israel, y Egipto y Jordania se han convertido en mediadores forzados.
La regionalización del conflicto multiplica los riesgos: cualquier incidente puede desatar una cadena de reacciones que involucre a países con armamento sofisticado y agendas geopolíticas cruzadas. Irán ha advertido que si Israel ataca directamente su territorio, responderá de forma masiva, lo que podría desencadenar un conflicto de escala mayor.
El avance del programa nuclear iraní y la posible respuesta israelí han vuelto a colocar el espectro de una guerra nuclear sobre la mesa. Israel mantiene una política de ambigüedad sobre su arsenal nuclear, pero ha insinuado que no permitirá bajo ninguna circunstancia que Irán adquiera armas atómicas.
En este contexto, una escalada fuera de control podría llevar a una situación de uso de armamento estratégico, incluso sin intención inicial. La fragilidad de los mecanismos de control y la falta de canales diplomáticos activos aumentan el riesgo de un error catastrófico.
La escalada reciente entre Irán e Israel refleja una transformación en la naturaleza de los conflictos modernos. Se trata de una guerra híbrida, regionalizada, tecnológica, y profundamente asimétrica. Los Estados ya no son los únicos actores: milicias, empresas tecnológicas, redes cibernéticas y opinión pública global son elementos constitutivos del nuevo campo de batalla.
La guerra se ha vuelto multidimensional: incluye el combate físico, la narrativa política, la diplomacia internacional, la economía energética y la legitimidad moral. Comprender esta complejidad es esencial para diseñar estrategias de desescalada, mediación y prevención de un conflicto mayor.
El rol de Estados Unidos
Estados Unidos e Israel mantienen una de las alianzas más sólidas y consistentes del mundo contemporáneo. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, Washington ha sido su principal respaldo político, diplomático, militar y económico. Esta relación se ha intensificado con el tiempo, convirtiendo a Estados Unidos no solo en un aliado, sino en un actor protagónico del equilibrio de poder en Medio Oriente.
En el contexto del conflicto entre Irán e Israel, Estados Unidos desempeña un papel multifacético que va desde el apoyo logístico y militar directo a Israel, hasta el liderazgo diplomático en los foros internacionales, pasando por la contención de Irán y la articulación de alianzas regionales. Comprender este rol requiere analizar no solo la política exterior estadounidense, sino también sus intereses estratégicos globales, las presiones internas y las tensiones con otras potencias.
Estados Unidos tiene intereses múltiples y superpuestos en la región: asegurar el flujo de petróleo y gas, evitar la proliferación de armas nucleares, contener el extremismo islámico, garantizar la seguridad de Israel, contrarrestar la influencia de Rusia y China, y mantener la estabilidad de los regímenes aliados. La región del Golfo, en particular, es vista como vital para la seguridad energética global, pese al auge de la autosuficiencia energética estadounidense.
Por ello, la presencia militar de EE. UU. en la región se mantiene significativa, con bases en Qatar, Bahréin, Kuwait y Jordania, así como una importante fuerza naval en el Golfo Pérsico. A esto se suma una red de cooperación en inteligencia, tecnología y entrenamiento militar con países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Israel.
La política estadounidense hacia Irán ha oscilado entre la confrontación y el diálogo. El acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), negociado por la administración Obama, buscó limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, la administración Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, reimponiendo sanciones severas y adoptando una postura de «máxima presión».
Esta estrategia debilitó económicamente a Irán pero fortaleció a los sectores más radicales dentro del régimen. La administración Biden intentó retomar el acuerdo, pero el estallido del conflicto con Israel y el apoyo iraní a actores como Hamas y Hezbolá dificultaron cualquier posibilidad de reactivación. La actual postura estadounidense combina contención militar, presión económica y aislamiento diplomático, sin un canal efectivo de diálogo sostenido.
Estados Unidos proporciona a Israel cerca de 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar, incluyendo sistemas avanzados como el Iron Dome, el David’s Sling y aviones F-35. Esta asistencia se ha intensificado tras el ataque de Hamas en 2023, con el envío adicional de municiones, interceptores antimisiles, sistemas de defensa cibernética y apoyo logístico.
Además, Estados Unidos ha aprobado resoluciones de respaldo en el Congreso, vetado resoluciones contrarias en el Consejo de Seguridad de la ONU, y promovido acuerdos bilaterales de cooperación tecnológica y de inteligencia. La defensa de Israel se presenta como un imperativo de seguridad nacional para Washington, más allá de las diferencias partidarias internas.
A raíz de la escalada regional, EE. UU. ha desplegado dos grupos de combate navales en el Mediterráneo Oriental y el Golfo, incluyendo portaaviones y destructores con capacidad de intercepción de misiles. También ha reforzado su presencia en Siria e Irak, donde mantiene tropas contra remanentes del Estado Islámico y milicias proiraníes.
Estos despliegues buscan disuadir a Irán y a sus aliados de abrir nuevos frentes o atacar directamente a Israel. En varios episodios, EE. UU. ha interceptado misiles lanzados desde Yemen y ha respondido a ataques a sus bases en Irak. Si bien evita una implicación directa total, su papel como garante del orden y defensor de sus intereses lo convierte en un participante activo, aunque indirecto.
La política de EE. UU. hacia Israel también está moldeada por factores internos. El lobby proisraelí, encabezado por organizaciones como AIPAC, tiene gran influencia en el Congreso y en ambos partidos. Además, existe una fuerte identificación cultural y religiosa entre parte del electorado estadounidense y el pueblo judío, especialmente entre evangélicos.
Sin embargo, también hay crecientes divisiones internas. En el ala progresista del Partido Demócrata han surgido voces críticas al gobierno israelí por su política hacia los palestinos. Las universidades, ONGs y movimientos sociales han intensificado sus llamados a suspender la ayuda militar a Israel. Este debate interno influye cada vez más en las decisiones del Ejecutivo y en la imagen internacional de EE. UU.
Estados Unidos ha utilizado su posición en organismos multilaterales para blindar diplomáticamente a Israel. En el Consejo de Seguridad de la ONU ha vetado resoluciones que pedían un cese al fuego inmediato o una condena por los bombardeos en Gaza. Al mismo tiempo, ha promovido en la OTAN una narrativa de defensa de los valores democráticos frente a regímenes autoritarios como Irán.
En el plano regional, Washington ha impulsado los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes, debilitando el aislamiento israelí. Sin embargo, el actual conflicto ha puesto a prueba estos pactos, que enfrentan presión social interna en países como Bahréin o Emiratos.
El conflicto entre Irán e Israel se enmarca en una competencia global entre Estados Unidos y otras potencias. China busca consolidar su influencia en Medio Oriente mediante inversiones económicas, acuerdos de cooperación energética y diplomacia neutral. Rusia, por su parte, es aliada de Irán en Siria y busca erosionar la hegemonía occidental.
Por ello, EE. UU. ve el conflicto como parte de un tablero más amplio en el que debe reafirmar su liderazgo. La presencia militar, la venta de armas, los pactos de seguridad y la narrativa de defensa de los derechos humanos forman parte de esta estrategia. Sin embargo, los costos de una implicación prolongada generan tensiones dentro del sistema político estadounidense.
La posición estadounidense ha sido criticada por gran parte de la comunidad internacional, que acusa a Washington de aplicar un doble estándar en la defensa de los derechos humanos. Mientras denuncia la represión en Irán, justifica o ignora los excesos de Israel en Gaza. Esta percepción ha debilitado la autoridad moral de EE. UU. y ha reducido su capacidad para mediar en el conflicto.
Además, países del Sur Global, especialmente en América Latina, África y Asia, han cuestionado la legitimidad del orden internacional promovido por EE. UU., al percibirlo como parcial e instrumental. Este deterioro de la imagen global se convierte en un obstáculo estratégico de largo plazo.
El rol de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel es al mismo tiempo protagónico y problemático. Si bien actúa como principal aliado de Israel y garante de la seguridad regional, también enfrenta dilemas éticos, políticos y estratégicos. Su apoyo incondicional a Israel le proporciona influencia inmediata, pero socava su imagen internacional y limita su margen de maniobra diplomático.
En un mundo multipolar, donde emergen nuevas potencias y alianzas, la capacidad de EE. UU. para sostener su liderazgo dependerá de su habilidad para combinar poder duro y blando, intereses y principios, fuerza militar y legitimidad moral. El conflicto actual es una prueba decisiva de ese equilibrio.
El rol de Rusia
Rusia como potencia con intereses en Medio Oriente
Rusia, heredera de la influencia soviética en Medio Oriente, ha reconstruido en las últimas décadas un papel protagónico en la región. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el Kremlin ha desplegado una estrategia que combina intervención militar directa, diplomacia multilateral, venta de armamento y relaciones estratégicas con actores clave como Irán, Siria y algunas facciones palestinas. En el conflicto entre Irán e Israel, Rusia no actúa como un participante directo, pero sí como un mediador interesado, proveedor de armamento y actor geopolítico que busca reposicionar su poder frente a Occidente.
Rusia busca consolidarse como un actor indispensable en la seguridad regional. Su presencia en Medio Oriente le permite proyectar poder más allá de su entorno inmediato, desafiar la hegemonía estadounidense, y proteger su acceso al mar Mediterráneo. La base naval en Tartús (Siria) y la aérea en Hmeimim son claves logísticas fundamentales para sus operaciones.
Moscú también persigue beneficios económicos, especialmente mediante la exportación de armas, acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura. Su diplomacia flexible le permite mantener vínculos con actores enfrentados entre sí, como Israel e Irán, Arabia Saudita y Siria, Turquía y los kurdos.
Rusia e Irán han cooperado estrechamente en Siria, donde ambos han sostenido al régimen de Bashar al-Ásad. La alianza incluye coordinación militar, inteligencia compartida y apoyo diplomático. Rusia valora a Irán como un socio confiable en la lucha contra el extremismo sunita —particularmente en su versión yihadista—, así como un contrapeso al bloque occidental.
Además, ambos países comparten intereses comunes frente a las sanciones impuestas por EE. UU. y la UE, y han avanzado en acuerdos para comerciar en monedas distintas al dólar. Rusia también ha ofrecido asistencia técnica al programa nuclear iraní, aunque evita implicarse directamente en la proliferación militar.
Pese a su alianza con Irán, Rusia mantiene una relación pragmática con Israel. Moscú ha desarrollado una coordinación militar con Tel Aviv para evitar choques en el espacio aéreo sirio, donde ambos operan regularmente. Israel, por su parte, ha evitado criticar abiertamente la invasión rusa a Ucrania, manteniendo una posición ambigua.
Rusia valora su influencia sobre Israel como herramienta de negociación con Occidente. Además, la presencia de una numerosa comunidad ruso-judía en Israel ha sido utilizada como puente cultural y diplomático. Esta doble vía ha permitido a Moscú mantener una política ambivalente, donde apoya a Irán pero evita confrontar directamente a Israel.
La intervención rusa en Siria desde 2015 ha sido crucial para salvar al régimen de Assad. Esta campaña le ha permitido consolidar su presencia militar en la región y proyectar una imagen de potencia efectiva. Siria se ha convertido en el escenario donde Rusia, Irán e incluso actores como Hezbolá coordinan sus acciones.
Desde suelo sirio, Irán ha intentado establecer una red de bases y arsenales para amenazar a Israel. Aunque Rusia ha permitido esta expansión hasta cierto punto, también ha mediado en momentos críticos para evitar una guerra abierta. Su capacidad de influencia sobre Assad y sobre el terreno militar la convierten en un árbitro informal del conflicto.
Rusia se presenta como alternativa al modelo occidental. En foros internacionales como la ONU, ha defendido el derecho iraní a desarrollar energía nuclear y ha criticado los bombardeos israelíes en Gaza. Sin embargo, suele abstenerse de adoptar posturas radicales, apostando a un rol de mediador.
Moscú busca aprovechar el desgaste de la imagen de EE. UU. para posicionarse como defensor del derecho internacional, el multilateralismo y la resolución diplomática de conflictos. Este discurso le ha permitido ganar simpatía en el Sur Global, donde su política se percibe como menos intervencionista que la occidental.
La invasión rusa de Ucrania ha tenido un impacto indirecto en el conflicto entre Irán e Israel. Por un lado, ha distraído recursos y atención del Kremlin, limitando su capacidad de involucramiento directo. Por otro, ha acercado más a Rusia e Irán, ambos sometidos a sanciones internacionales y excluidos de las plataformas financieras dominadas por Occidente.
Además, la guerra ha generado una nueva configuración geopolítica, donde Rusia intenta consolidar alianzas con países del Medio Oriente y Asia para contrarrestar el aislamiento. Esta estrategia ha reforzado la cooperación con Irán y ha llevado a Moscú a apoyar más abiertamente sus intereses, incluso a riesgo de tensar la relación con Israel.
Rusia es uno de los principales proveedores de armas a Irán, incluyendo sistemas de defensa aérea, misiles y tecnología de drones. A su vez, ha comenzado a utilizar drones iraníes en Ucrania, lo que revela una creciente interdependencia militar. Esta cooperación ha despertado alarma en Israel y en los países occidentales.
El comercio de armas también incluye acuerdos con otros países de la región, y se presenta como una alternativa a los proveedores occidentales, sin condiciones políticas. Este aspecto es central en la estrategia rusa para recuperar influencia global a través del poder duro.
A pesar de sus avances, la política rusa en Medio Oriente enfrenta límites. La economía rusa sufre el peso de las sanciones, lo que reduce su capacidad de financiamiento externo. Su influencia sobre Irán es significativa pero no total, y sus intentos de equilibrio entre Israel e Irán son cada vez más difíciles de sostener ante una posible escalada mayor.
Además, la percepción de Rusia como potencia “revisionista” ha limitado su margen de maniobra diplomático. Si bien goza de respeto entre algunos actores, genera desconfianza entre aliados de EE. UU. como Arabia Saudita, Egipto o Jordania, que temen una sustitución del unilateralismo occidental por otro autoritario.
Rusia desempeña un rol fundamental pero ambivalente en el conflicto Irán-Israel. Es aliada de Irán y defensora de sus intereses frente a Occidente, pero al mismo tiempo mantiene vínculos pragmáticos con Israel y evita una confrontación directa. Su influencia en Siria y su proyección como potencia global le otorgan un papel clave, aunque limitado por su situación interna y su implicación en Ucrania.
El equilibrio que busca Rusia es cada vez más inestable, y su capacidad de mantenerlo será puesta a prueba si el conflicto escala a una guerra regional abierta. Su política de doble juego, efectiva hasta ahora, podría volverse insostenible. No obstante, su rol como potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad y actor relevante en el comercio de armas la mantendrá como pieza central del tablero mediooriental.
El rol de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) se enfrenta al conflicto entre Irán e Israel desde una posición compleja. Como bloque supranacional compuesto por 27 estados miembros, la UE carece de una política exterior unificada en ciertos temas sensibles, especialmente aquellos relacionados con Medio Oriente. Sin embargo, ha intentado jugar un papel activo como mediador, defensor del derecho internacional y promotor de soluciones pacíficas. Aunque su influencia militar es limitada en comparación con Estados Unidos o Rusia, su peso económico, diplomático y normativo le otorgan un rol estratégico en el equilibrio regional.
Europa tiene diversos intereses en juego en el conflicto: garantizar la seguridad energética, prevenir una nueva ola de inestabilidad que pueda desatar migraciones masivas o terrorismo, y preservar los vínculos comerciales con países clave de la región. Además, los Estados europeos temen que una escalada bélica entre Irán e Israel tenga repercusiones internas, dada la importante presencia de comunidades musulmanas y judías en sus territorios, y por el potencial de atentados o radicalización.
La UE también busca sostener su prestigio como defensora de los derechos humanos y del multilateralismo, y ve en el conflicto una oportunidad —o un desafío— para reafirmar su identidad como potencia normativa global.
Uno de los ejes clave de la política europea hacia Irán ha sido el apoyo al acuerdo nuclear firmado en 2015 (JCPOA, por sus siglas en inglés). La UE, junto a Alemania, Francia y el Reino Unido (grupo E3), fue protagonista en las negociaciones que limitaron el programa nuclear iraní a cambio de levantamiento de sanciones. Tras la salida unilateral de Estados Unidos en 2018 durante la presidencia de Donald Trump, la UE intentó sostener el acuerdo mediante mecanismos financieros como INSTEX para esquivar las sanciones secundarias estadounidenses.
Pese a esos esfuerzos, las tensiones entre Irán y Occidente han crecido, sobre todo por la represión interna en Irán, su apoyo a grupos armados como Hezbolá y Hamás, y el desarrollo de tecnología de misiles balísticos. Varios países europeos han endurecido sus posturas, imponiendo sanciones individuales a funcionarios iraníes por violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad regional. No obstante, la UE sigue defendiendo el diálogo como vía principal.
Israel es un socio importante para muchos países europeos en términos de seguridad, innovación tecnológica y cooperación antiterrorista. Sin embargo, la relación ha atravesado altibajos debido a la expansión de asentamientos en territorios palestinos ocupados, el trato a la población civil en Gaza y Cisjordania, y el rechazo israelí a la solución de dos Estados en sus términos tradicionales.
La UE ha condenado frecuentemente la violencia israelí desproporcionada y ha solicitado el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Sin embargo, mantiene vínculos estrechos, especialmente con Alemania y Francia, que consideran la seguridad del Estado de Israel como parte de su memoria histórica y responsabilidad moral post-Holocausto.
Ante el aumento de tensiones entre Irán e Israel en los últimos años, la UE ha intentado mediar en diversos frentes. Ha convocado reuniones urgentes en el Consejo de Asuntos Exteriores, enviado representantes especiales a Teherán y Tel Aviv, y promovido declaraciones conjuntas que llaman a la contención, la protección de civiles y el respeto a las resoluciones de la ONU.
No obstante, su impacto ha sido limitado. La falta de una voz única —dado que algunos países como Hungría, Grecia o Polonia adoptan posturas más proisraelíes, mientras que otros como Irlanda o Bélgica promueven un enfoque más crítico— debilita la efectividad de la acción diplomática europea.
La UE es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en Medio Oriente. Ha financiado proyectos en Líbano, Siria, Irak, Jordania y los territorios palestinos. A través de la ECHO (Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria), ha contribuido con suministros médicos, alimentos, reconstrucción de infraestructura y programas educativos.
También ha apoyado el fortalecimiento institucional y el empoderamiento de la sociedad civil en Irán, aunque con importantes restricciones impuestas por el régimen iraní. En momentos de escalada bélica, la UE ha intensificado el envío de ayuda a zonas afectadas, especialmente en Gaza.
Una preocupación clave para Europa es el efecto que el conflicto Irán-Israel pueda tener sobre su seguridad interna. El aumento de tensiones puede incentivar ataques terroristas, radicalización en barrios marginados y un uso político de la narrativa islamista radical.
Además, cualquier guerra abierta generaría nuevas olas de migración, particularmente desde Líbano, Siria e Irak, lo cual presiona aún más los sistemas de asilo y acogida europeos. Por ello, la UE apuesta por la prevención del conflicto como herramienta de control migratorio y de seguridad doméstica.
China y su papel estratégico
El ascenso de China como potencia global
En las últimas décadas, China ha emergido como un actor fundamental en el escenario internacional, no solo como potencia económica, sino también como mediador diplomático y arquitecto de un nuevo orden global alternativo al liderado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En el contexto del conflicto entre Irán e Israel, China ha buscado un equilibrio entre la neutralidad pública, el pragmatismo económico y una estrategia de posicionamiento geopolítico que le permita expandir su influencia en Medio Oriente sin comprometer alianzas claves ni entrar en conflictos directos.
Este capítulo analiza el rol de China en el conflicto Irán-Israel a través de una mirada profunda a su política exterior, sus intereses estratégicos, su relación con los actores regionales y sus implicaciones en términos de equilibrio de poder y valores democráticos.
China depende en gran medida de los recursos energéticos de Medio Oriente, especialmente del petróleo y gas provenientes de Irán, Arabia Saudita y otros países del Golfo. A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), China ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones que conectan Asia con Europa a través del Medio Oriente.
Además del interés energético, China busca estabilidad regional para asegurar rutas comerciales, ampliar sus mercados de exportación y consolidar su imagen como alternativa a Estados Unidos en materia de diplomacia, cooperación y no intervención.
China e Irán han fortalecido sus vínculos en los últimos años. En 2021, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años que prevé inversiones chinas en sectores clave iraníes a cambio de suministro energético preferencial. A nivel político, China ha defendido a Irán en foros internacionales, criticando las sanciones unilaterales de Estados Unidos y apoyando la reactivación del acuerdo nuclear (JCPOA).
Aunque China evita posicionarse directamente en apoyo a la agenda ideológica de Teherán, sí ve a Irán como un socio útil para contener la hegemonía estadounidense, ganar influencia en Asia Occidental y garantizar el abastecimiento energético.
Pese a sus lazos con Irán, China mantiene una relación pragmática y creciente con Israel, basada principalmente en el comercio, la tecnología y la inversión. Empresas chinas han invertido en infraestructura israelí, y existen numerosos acuerdos de cooperación en áreas como inteligencia artificial, robótica y energía renovable.
No obstante, esta relación ha generado fricciones con Estados Unidos, que ve con preocupación la penetración tecnológica china en un aliado estratégico. Por ello, China mantiene una postura cauta respecto al conflicto militar entre Israel e Irán, evitando condenas y abogando por la resolución pacífica.
China ha intentado posicionarse como mediador en Medio Oriente, destacándose por su papel en la restauración de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita en 2023. Este movimiento fue interpretado como un hito diplomático y un desafío directo al monopolio estadounidense sobre la política de equilibrio regional.
En el conflicto Irán-Israel, China promueve el diálogo multilateral, el respeto a la soberanía nacional y el fin de las intervenciones externas. Sin embargo, su política de no alineación se ve limitada por sus propios intereses económicos y estratégicos con ambos países, lo que le impide tomar posturas contundentes.
Uno de los elementos más inquietantes del papel de China en la región es la exportación de modelos de vigilancia, control de la información y tecnología autoritaria a países como Irán. Empresas chinas han vendido sistemas de reconocimiento facial, monitoreo masivo y censura digital que refuerzan regímenes autoritarios.
Este fenómeno constituye una amenaza para la libertad y los derechos humanos, y consolida la influencia de China como proveedor de tecnologías que limitan el espacio cívico en contextos de conflicto y represión.
La expansión de la influencia china en Medio Oriente, con una política de equilibrio entre enemigos tradicionales como Irán e Israel, marca una transformación en la arquitectura del poder global. China desafía el paradigma estadounidense de democracia liberal con un modelo alternativo basado en estabilidad, no intervención y desarrollo económico sin libertades políticas.
Esta lógica tiene profundas implicaciones para el futuro del orden internacional, la protección de los derechos humanos y la posibilidad de una paz duradera basada en justicia y pluralismo. El conflicto Irán-Israel, lejos de estar aislado, se convierte así en un tablero de juego para la competencia entre modelos de poder y gobernanza.
China ha logrado consolidar una posición ambigua pero poderosa en el conflicto Irán-Israel. Su estrategia de equilibrio entre actores enfrentados le permite proyectar una imagen de mediador neutral y socio confiable, mientras expande su red de influencia, promueve su modelo de desarrollo autoritario y desafía la hegemonía occidental.
Sin embargo, su falta de compromiso con los derechos humanos, su apoyo tácito a regímenes autoritarios y su exportación de tecnologías de control socavan los valores democráticos y la posibilidad de construir una paz basada en el respeto a la dignidad humana. El desafío para la comunidad internacional radica en confrontar esta ambivalencia con una estrategia clara que combine diplomacia, vigilancia tecnológica y defensa de los principios fundamentales de la libertad.
Posición en la ONU y organismos multilaterales
En los foros multilaterales, la UE ha adoptado posiciones intermedias. Suele abstenerse de votar en resoluciones muy críticas contra Israel, pero también ha condenado la violencia contra civiles palestinos. Ha promovido el respeto a los acuerdos de no proliferación nuclear y la mediación bajo el paraguas de la ONU.
La UE también apoya el trabajo de agencias como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la UNRWA (para refugiados palestinos) y ha presionado por el desarme de grupos no estatales como Hezbolá.
La UE ha sido criticada por su falta de firmeza, su dependencia de Estados Unidos y su inercia burocrática. También se le reprocha su doble estándar, al criticar ciertas violaciones de derechos humanos en Irán o Palestina, pero tolerar otras en Estados aliados.
Su política exterior requiere consenso entre los 27, lo que ralentiza o diluye las decisiones. Además, carece de una fuerza militar común que le permita actuar con contundencia si la situación lo exigiera.
La Unión Europea representa una fuerza de estabilidad, legalidad y diplomacia en el conflicto Irán-Israel. Sin embargo, su rol se ve limitado por factores estructurales: la falta de unidad interna, la ausencia de capacidad militar autónoma y su papel subordinado al liderazgo de EE. UU. en la región.
Aun así, su influencia económica, su capacidad de cooperación humanitaria y su legitimidad como actor promotor de la paz le permiten ser un interlocutor valioso. En un escenario de escalada, su voz puede inclinar la balanza diplomática, siempre que logre hablar con una sola voz y conjugar sus principios con intereses realistas.
Dinámicas regionales y actores no estatales
El conflicto entre Irán e Israel no se desarrolla en un vacío geopolítico, sino en un entramado regional profundamente complejo donde las rivalidades sectarias, las tensiones nacionales no resueltas y la emergencia de actores no estatales juegan un papel clave. Desde la guerra civil siria hasta el conflicto en Yemen, pasando por las tensiones en Líbano, Irak y Palestina, el conflicto entre estos dos países se entrelaza con múltiples frentes activos o latentes. A esto se suma la influencia de grupos armados, milicias y movimientos político-religiosos que, sin ser gobiernos, operan con poder de fuego significativo y respaldo estatal o popular.
Irán, Hezbolá, Hamás y los Houthis
Irán lidera lo que denomina el “Eje de la Resistencia”, una coalición informal de grupos que comparten la oposición al orden regional dominado por Israel y potencias occidentales. Entre sus principales aliados figuran Hezbolá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, y los hutíes (Ansar Allah) en Yemen.
Hezbolá es el principal brazo armado de Irán fuera de sus fronteras. Con base en el sur de Líbano, se ha convertido en un actor político-militar central. Su capacidad militar es comparable a la de muchos ejércitos regulares, y actúa como disuasivo frente a Israel, especialmente en caso de guerra abierta contra Irán.
Hamás, aunque sunita, ha recibido apoyo de Irán por su papel de confrontación con Israel. El vínculo se ha reforzado con el aislamiento internacional de la organización y la radicalización del conflicto en Gaza.
Los hutíes, por su parte, han abierto un frente inesperado en el Mar Rojo, amenazando intereses comerciales y navales israelíes e internacionales, lo que complica la ecuación regional.
Históricamente enfrentados a Irán, los Estados del Golfo, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han tenido una relación ambivalente con Israel. Por un lado, comparten el temor a la expansión iraní; por otro, enfrentan presiones internas y externas respecto al conflicto palestino.
Los Acuerdos de Abraham representaron un giro estratégico en la región, con Emiratos, Bahréin, Marruecos y Sudán normalizando relaciones con Israel. Aunque Arabia Saudita no se sumó formalmente, ha dado pasos en esa dirección, condicionados por las tensiones en Gaza y el rol de Irán.
La guerra entre Irán e Israel empuja a estas monarquías a revisar sus alianzas: si bien temen a Irán, también temen verse arrastradas a una guerra regional. Esto ha incentivado contactos diplomáticos con Teherán, como los auspiciados por China y Omán.
Turquía juega un papel ambivalente en Medio Oriente. Aunque es miembro de la OTAN, ha mantenido una política exterior independiente bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan. Ha criticado duramente a Israel y apoyado políticamente a Hamás, aunque sin ruptura total con Tel Aviv.
Turquía compite con Irán por la influencia regional, especialmente en Siria, Irak y el Cáucaso, pero también ha cooperado en ciertos momentos, especialmente en foros islámicos. Su rol en una guerra abierta sería el de equilibrar intereses internos, económicos y geoestratégicos.
Siria es uno de los principales escenarios de confrontación indirecta entre Irán e Israel. Teherán ha desplegado asesores militares y milicias chiitas en apoyo al régimen de Bashar al-Ásad, mientras que Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra posiciones iraníes en territorio sirio.
Irak, tras la retirada estadounidense, ha sido escenario de una lucha de influencia entre Irán (que apoya a diversas milicias chiitas) y actores nacionalistas o prooccidentales. Las bases militares estadounidenses han sido blanco de ataques por parte de estos grupos.
Ambos países actúan como tableros interpuestos, donde la guerra se libra sin declaración formal, pero con consecuencias mortales y duraderas para sus poblaciones.
Aunque el conflicto se presenta muchas veces como una lucha entre Estados, la causa palestina sigue siendo un símbolo de unidad para múltiples actores no estatales. El aumento de los ataques israelíes en Gaza o Cisjordania activa la solidaridad de grupos como Hezbolá, Hamás o incluso los hutíes.
En este sentido, Palestina no solo es víctima, sino catalizador de dinámicas regionales más amplias. Las organizaciones palestinas también reciben apoyo directo o indirecto de Irán, tanto en términos logísticos como ideológicos.
Jordania, Egipto y Líbano. Estos tres países, fronterizos con Israel, tienen tratados de paz o relaciones diplomáticas con Tel Aviv, pero enfrentan una fuerte presión social interna. La guerra entre Irán e Israel los coloca en una situación delicada: mantener la estabilidad sin romper con Estados Unidos ni provocar a sus poblaciones.
Jordania y Egipto actúan como intermediarios en la mediación humanitaria y política, especialmente en relación con Gaza. Líbano, en cambio, vive bajo la sombra de Hezbolá, lo que lo convierte en un potencial frente activo en caso de guerra generalizada.
Más allá de los actores regionales, el conflicto podría reactivar redes jihadistas transnacionales que ven en la guerra una oportunidad para justificar ataques contra objetivos israelíes o prooccidentales. El debilitamiento de estados como Siria o Irak ha favorecido la proliferación de células durmientes.
Al Qaeda y el Estado Islámico, aunque debilitados, siguen activos en algunas zonas. Un conflicto mayor puede ofrecerles nuevas narrativas de reclutamiento y espacio operativo.
Los actores no estatales han aprovechado la era digital para ganar legitimidad y proyectar poder. Grupos como Hezbolá o Hamás manejan sus propios canales mediáticos, cuentas en redes sociales y campañas de desinformación. La guerra también se libra en el terreno simbólico y psicológico.
Las campañas de narrativas compiten por el control del relato global, generando polarización en las audiencias internacionales y debilitando los consensos sobre derechos humanos o legalidad internacional.
Las dinámicas regionales y los actores no estatales convierten cualquier confrontación entre Irán e Israel en una guerra potencialmente incontrolable. El conflicto podría arrastrar a decenas de actores, directos e indirectos, multiplicando los frentes y alargando el sufrimiento.
La solución no puede limitarse al plano bilateral. Es necesario abordar las causas estructurales del conflicto, reducir las asimetrías de poder y establecer mecanismos regionales de seguridad y cooperación. De lo contrario, cualquier chispa puede encender una conflagración que arrase con toda la región.
Repercusiones humanitarias y el impacto en la población civil
La confrontación entre Irán e Israel, como cualquier conflicto armado moderno, tiene consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de los campos de batalla. La población civil, tanto dentro de los países directamente involucrados como en los estados circundantes, sufre las repercusiones más inmediatas, duraderas y, a menudo, invisibilizadas por la atención geopolítica y militar. Este capítulo analiza en profundidad las múltiples dimensiones humanitarias del conflicto, desde las víctimas directas hasta los desplazamientos forzados, el colapso de infraestructuras, la radicalización social, los traumas psicológicos y los desafíos para la ayuda internacional.
Uno de los aspectos más alarmantes de los enfrentamientos entre Irán, Israel y sus aliados regionales ha sido el creciente número de víctimas civiles. En Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano, Siria, Irak e incluso áreas de Irán e Israel, los bombardeos, ataques con misiles y combates terrestres han tenido consecuencias letales para la población.
Israel ha sido blanco de misiles provenientes de Gaza, Siria, Líbano y Yemen. A pesar de su sistema de defensa “Cúpula de Hierro”, algunos proyectiles han impactado áreas urbanas, provocando muertos y heridos. Por su parte, las ofensivas israelíes, en su intento por eliminar amenazas de Hezbolá o Hamás, han causado miles de víctimas, con denuncias de uso desproporcionado de la fuerza.
En Irán, aunque en menor escala, ataques selectivos de Israel han generado víctimas colaterales, sobre todo en instalaciones militares o científicas ubicadas en zonas urbanas. La población civil iraní también ha sufrido represalias internas por protestar contra la implicación del país en la guerra.
El conflicto ha exacerbado las crisis de desplazamiento ya existentes en Medio Oriente. Millones de personas han huido de zonas de combate o de aquellas potencialmente vulnerables a bombardeos y enfrentamientos.
En Gaza, los desplazamientos internos alcanzan niveles críticos con cada nueva escalada. Familias enteras buscan refugio en escuelas, hospitales o albergues improvisados, muchas veces sin acceso a servicios básicos. En Líbano, el temor a una guerra abierta con Israel ha provocado un nuevo éxodo desde el sur hacia Beirut o al extranjero.
En Siria e Irak, los desplazamientos se suman a los causados por conflictos anteriores, generando presión sobre comunidades de acogida, recursos estatales y organismos internacionales. Jordania, Egipto y Turquía enfrentan crecientes demandas humanitarias.
Los ataques contra instalaciones militares suelen impactar también la infraestructura civil. En Gaza, hospitales, escuelas, plantas de agua potable y sistemas eléctricos han sido destruidos o severamente dañados. La reconstrucción es lenta y constantemente interrumpida por nuevas escaladas.
En Líbano y Siria, los ataques israelíes contra convoyes o almacenes de armas han afectado carreteras, aeropuertos y redes energéticas. En Israel, los ataques hutíes y de Hezbolá han obligado al cierre de centros educativos, la interrupción de servicios públicos y el desplazamiento interno de miles de personas.
El colapso sanitario es una de las consecuencias más graves de cualquier conflicto prolongado. En las zonas afectadas, los hospitales funcionan al límite de su capacidad, escasean medicamentos, el personal médico trabaja bajo riesgo constante y las enfermedades infecciosas se propagan con rapidez.
Gaza, sometida a bloqueos y bombardeos, sufre una emergencia sanitaria crónica. En Irán, las sanciones internacionales han dificultado la importación de insumos médicos vitales. En Líbano, la crisis económica previa al conflicto impide sostener un sistema de salud ya debilitado.
Más allá de las pérdidas materiales y físicas, el conflicto deja una huella profunda en la salud mental de las poblaciones afectadas. Niños que crecen bajo bombardeos, adultos que padecen estrés postraumático, comunidades enteras sometidas al miedo permanente.
Las consecuencias psicosociales no se limitan a quienes viven en las zonas de combate. En la diáspora iraní, palestina, israelí o libanesa, el trauma colectivo se manifiesta en ansiedad, polarización y fracturas familiares. La guerra se extiende al ámbito psicológico y cultural.
Las guerras afectan la educación a múltiples niveles: destrucción de escuelas, suspensión de clases, miedo a enviar a los niños al colegio, pérdida de docentes, desplazamientos de alumnos. En Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano, miles de niños han quedado sin acceso regular a la educación.
En Irán e Israel, aunque los sistemas educativos se mantienen funcionales, los contenidos se han visto influidos por la propaganda bélica, y el clima de confrontación penetra las aulas. La educación se convierte en un campo de disputa narrativa, no solo en un derecho vulnerado.
La violencia no solo destruye cuerpos e infraestructuras: también radicaliza. La percepción de injusticia, la experiencia del dolor y la impunidad de los ataques alientan ciclos de odio. Jóvenes privados de educación, trabajo y perspectivas encuentran en la militancia violenta una salida, un propósito o una venganza.
Esto se observa tanto en las comunidades palestinas bajo ocupación como en jóvenes israelíes expuestos al discurso del enemigo permanente, o en milicianos chiitas que se sienten defensores de la fe. La guerra no solo mata: también reproduce las condiciones para que siga viva.
La ayuda humanitaria enfrenta obstáculos logísticos, políticos y financieros. Los corredores humanitarios son frecuentemente bloqueados, los cooperantes enfrentan riesgos de seguridad, y los fondos internacionales se reducen o condicionan por intereses geopolíticos.
ONGs, agencias de la ONU y organizaciones locales luchan por mantener operaciones en zonas de alto riesgo. La politización de la ayuda —acusaciones de parcialidad, uso propagandístico o veto de acceso— limita su efectividad. La neutralidad humanitaria se ve cada vez más erosionada.
Las repercusiones humanitarias del conflicto entre Irán e Israel muestran que las guerras modernas no se libran solo con tanques y misiles, sino también con hambre, miedo, enfermedad y desplazamiento. Las víctimas civiles son mucho más que cifras: son rostros, historias, futuros truncados.
Frente a esto, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos no solo para mediar en el plano político, sino también para garantizar protección y asistencia humanitaria efectiva. Una paz duradera requiere reconstruir, también, la dignidad de quienes han perdido todo.
El conflicto en los medios y la batalla por la narrativa
La guerra como espectáculo y discurso
En el siglo XXI, los conflictos armados no solo se libran en los campos de batalla, sino también en el espacio simbólico de los medios de comunicación, las redes sociales y la opinión pública internacional. La guerra entre Irán e Israel ha devenido un caso paradigmático de cómo la narrativa, la imagen y el discurso son armas poderosas para influir, justificar y legitimar acciones políticas y militares. En este capítulo, analizamos cómo distintos actores —gobiernos, movimientos sociales, medios tradicionales, plataformas digitales y usuarios individuales— construyen, manipulan o combaten las narrativas del conflicto.
Israel ha sostenido históricamente una narrativa centrada en la autodefensa, la amenaza existencial y la legitimidad de su accionar militar frente a ataques terroristas. En el actual conflicto con Irán y sus aliados, esta narrativa se refuerza con imágenes de víctimas israelíes, declaraciones gubernamentales que enfatizan el derecho a existir del Estado judío, y la presentación de Hezbolá, Hamás y los hutíes como amenazas coordinadas por Teherán.
Los medios israelíes, alineados en gran parte con la visión oficial, replican discursos que insisten en la proporcionalidad de la respuesta militar, la precisión de los bombardeos, y la necesidad de aislar a Irán internacionalmente. A nivel internacional, Israel busca apoyo en democracias occidentales y utiliza su poder de lobby para difundir esta visión.
Por su parte, Irán promueve una narrativa heroica, religiosa y antioccidental. Se presenta como líder del “Eje de la Resistencia” contra el sionismo y el imperialismo, en defensa de los pueblos oprimidos de Palestina, Líbano y Yemen. La figura del mártir, los mensajes del ayatolá Jamenei y los discursos sobre soberanía regional son elementos centrales.
Los medios estatales iraníes, como PressTV, y las redes sociales aliadas promueven imágenes de niños palestinos asesinados, ciudades destruidas por Israel, y milicianos “defensores de la fe”. A nivel global, esta narrativa intenta captar simpatía en sectores de izquierda, movimientos islámicos y países del Sur Global.
Los grandes medios de comunicación occidentales (CNN, BBC, The New York Times, etc.) oscilan entre una cobertura informativa del conflicto y una tendencia a enmarcarlo desde parámetros propios de las democracias liberales. Aunque buscan ofrecer “las dos versiones”, suelen priorizar las declaraciones oficiales de Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.
Esto ha generado críticas de parcialidad, especialmente cuando se minimizan las víctimas civiles palestinas o se reproduce sin mayor cuestionamiento la versión israelí. A su vez, la creciente presión de audiencias más críticas ha obligado a estos medios a diversificar fuentes y ofrecer mayor espacio a voces alternativas.
Twitter (X), TikTok, Instagram y YouTube se han convertido en campos de batalla narrativos. La velocidad con la que circulan videos de bombardeos, testimonios de víctimas o discursos incendiarios dificulta la verificación y alienta la polarización.
Tanto Israel como Irán, y sus simpatizantes, utilizan bots, campañas organizadas y estrategias de influencia digital. La desinformación, los deepfakes y los titulares engañosos abundan. Sin embargo, también han surgido iniciativas ciudadanas para documentar abusos, desmentir noticias falsas y promover el periodismo independiente.
La implicación de personalidades públicas en el conflicto ha amplificado la dimensión global del debate. Actores, músicos, deportistas y activistas se posicionan a favor de una u otra parte, a menudo generando controversias virales.
Mientras algunas celebridades han denunciado las acciones israelíes como crímenes de guerra, otras han defendido el derecho de Israel a defenderse. Esta participación, aunque poderosa, suele estar expuesta a simplificaciones, cancelaciones y ataques coordinados.
Las palabras importan. En el conflicto entre Irán e Israel, conceptos como “terrorismo”, “resistencia”, “apartheid”, “autodefensa”, “colonización” o “genocidio” son utilizados como armas semánticas. Nombrar un hecho de determinada manera no es neutro: define la moralidad del acto y la legitimidad del actor.
Israel rechaza las acusaciones de apartheid, mientras que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han documentado prácticas sistemáticas de discriminación y represión. Irán, por su parte, se presenta como víctima de “terrorismo de Estado” por parte de Israel y sus aliados.
Las empresas tecnológicas que administran las plataformas sociales también han sido acusadas de sesgo, censura selectiva o alineamiento con intereses occidentales. La eliminación de cuentas, la desmonetización de contenidos o la manipulación de algoritmos generan tensiones sobre la libertad de expresión.
Al mismo tiempo, plataformas como Telegram han servido como canales alternativos para difundir información desde el terreno, aunque también han sido utilizadas por grupos extremistas para propaganda violenta.
El impacto del conflicto en la opinión pública global es diverso. En algunos países, especialmente en Europa, América Latina y el mundo árabe, hay una creciente identificación con la causa palestina y un rechazo al expansionismo israelí. En otros, especialmente en Estados Unidos, el apoyo a Israel sigue siendo fuerte, aunque con matices generacionales.
A su vez, la prolongación del conflicto ha generado lo que algunos analistas llaman “fatiga moral”: una insensibilización ante las imágenes de horror, que debilita la capacidad de movilización ciudadana e internacional.
La confrontación entre Irán e Israel no se libra solo con misiles y drones, sino también con palabras, imágenes y significados. En un mundo hiperconectado, quien domina la narrativa puede condicionar la política internacional, justificar acciones y consolidar alianzas.
La multiplicidad de voces, aunque positiva, también impone el desafío de distinguir entre información, manipulación y propaganda. En última instancia, la búsqueda de la paz exige también una lucha por la verdad, el pensamiento crítico y la defensa de un periodismo libre y ético.
Perspectivas de resolución y escenarios futuros
Entre el conflicto perpetuo y la diplomacia difícil
La prolongada confrontación entre Irán e Israel plantea interrogantes sobre su posible resolución o, al menos, su contención. La complejidad del conflicto, la multiplicidad de actores involucrados y los intereses geoestratégicos hacen difícil imaginar una solución rápida o simple. Sin embargo, es necesario examinar los posibles caminos que podrían, en algún momento, permitir la disminución de la violencia o la apertura de canales diplomáticos eficaces. Este capítulo aborda los principales escenarios futuros y las condiciones necesarias para una eventual desescalada.
El más probable a corto y mediano plazo es la continuación de un conflicto de baja o media intensidad, marcado por escaladas puntuales y momentos de tregua relativa. Este escenario responde a una lógica de desgaste, donde ninguna de las partes puede derrotar completamente a la otra, pero ambas consideran vital mantener la presión.
En este marco, se espera que continúen los ataques selectivos, los enfrentamientos por medio de terceros (como Hezbolá o los hutíes) y una guerra híbrida que combine operaciones militares, cibernéticas y propagandísticas. Las consecuencias seguirán siendo devastadoras para las poblaciones civiles, especialmente en las zonas de frontera y en los territorios palestinos.
Algunos analistas señalan que una distensión regional podría lograrse mediante mecanismos multilaterales, en los que participen actores clave como Turquía, Egipto, Qatar o Arabia Saudita. Estos países, aunque con posturas distintas, podrían actuar como mediadores ante la creciente conciencia del costo humano y económico del conflicto.
Iniciativas como los Acuerdos de Abraham o las conversaciones indirectas entre Irán y Arabia Saudita abren pequeñas ventanas de oportunidad para pensar una arquitectura regional de seguridad. No obstante, estas vías diplomáticas requieren voluntad política sostenida y garantías mutuas, algo aún lejano en el contexto actual.
Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea podrían desempeñar un rol decisivo en la resolución del conflicto, si sus intereses estratégicos convergieran en la necesidad de estabilizar la región. Una conferencia internacional de paz o un acuerdo multilateral que establezca límites claros, mecanismos de verificación y garantías de no agresión podría emerger como solución.
Sin embargo, las tensiones globales —especialmente entre Estados Unidos y China, o entre Occidente y Rusia— hacen difícil una acción conjunta efectiva. Aun así, iniciativas diplomáticas en paralelo (como las que se vieron en Siria o con el acuerdo nuclear iraní de 2015) podrían sentar precedentes útiles.
Una pieza clave de cualquier estrategia de contención del conflicto es el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El retorno a un acuerdo como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) podría reducir la desconfianza de Israel y limitar la capacidad de Irán de escalar militarmente.
No obstante, para que ello ocurra, sería necesario un cambio en la política exterior estadounidense hacia Teherán, el compromiso firme de Irán de cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y garantías de cumplimiento por parte de ambas partes. Las sanciones económicas y el malestar interno en Irán podrían ser incentivos para retomar este camino, aunque también alimentan posturas más radicales.
Aunque menos probable, el escenario de una guerra abierta directa entre Irán e Israel —con participación activa de sus aliados y enemigos— no puede descartarse. Un conflicto de esta magnitud tendría implicaciones globales: colapso económico regional, interrupción del flujo de petróleo, crisis de refugiados y una polarización diplomática extrema.
El uso de armamento avanzado, ataques sobre infraestructura crítica y potenciales incursiones cibernéticas masivas forman parte de las hipótesis de este escenario. Las consecuencias serían catastróficas y podrían arrastrar a otros países al conflicto, incluyendo a potencias nucleares.
En otros conflictos prolongados, la “paz por agotamiento” ha emergido como desenlace, cuando los actores involucrados concluyen que el costo de continuar es demasiado alto. Este tipo de resolución no nace de la convicción ni del entendimiento, sino del desgaste. Es posible que, a largo plazo, Irán e Israel lleguen a acuerdos tácitos de no agresión directa.
Este escenario requiere que factores como la presión internacional, el cambio generacional en los liderazgos y la evolución de las prioridades nacionales desplacen al conflicto como eje dominante. También dependerá de la capacidad de las sociedades civiles para presionar a sus gobiernos hacia una lógica de coexistencia.
Organizaciones no gubernamentales, movimientos pacifistas, universidades, intelectuales y comunidades religiosas desempeñan un papel clave en la construcción de puentes. Aunque su incidencia puede parecer limitada ante los actores estatales y militares, son esenciales para promover una cultura de paz.
En este contexto, iniciativas de diálogo interreligioso, cooperación académica o acciones humanitarias conjuntas entre israelíes, iraníes y palestinos pueden sembrar semillas de entendimiento. La diplomacia ciudadana, aunque frágil, es uno de los pilares necesarios para una paz duradera.
Escenarios a futuro: proyecciones y variables clave
El futuro del conflicto dependerá de múltiples variables: cambios en los liderazgos políticos, evolución de los conflictos en Siria y Yemen, estabilidad interna en Irán e Israel, postura de Estados Unidos tras sus elecciones presidenciales, y el curso de la rivalidad entre China y Occidente.
El desarrollo tecnológico, en particular en inteligencia artificial y guerra cibernética, también reconfigura las reglas del juego. Las estrategias de contención deberán adaptarse a nuevas amenazas, incluyendo la automatización del conflicto y la manipulación digital de la opinión pública.
La relación entre Irán e Israel es uno de los nudos más complejos del orden internacional actual. Su resolución no depende solo de estos dos actores, sino de un entramado de intereses, pasados históricos, ideologías religiosas y geopolítica global.
A pesar del pesimismo que domina muchas lecturas, el análisis racional de costos y beneficios puede llevar eventualmente a las partes a buscar una vía de coexistencia. La paz —aunque parcial, intermitente o inestable— sigue siendo preferible a la perpetuación del conflicto. Pero requiere liderazgo valiente, voluntad diplomática sostenida y presión de una comunidad internacional que asuma que la estabilidad de Medio Oriente es vital para la humanidad entera.
Riesgos y desafíos para la libertad y la democracia de los actores involucrados
Democracia y Libertad en tiempos de conflicto
El conflicto entre Irán e Israel no solo representa una amenaza militar o geopolítica: también pone en jaque los principios fundamentales de la libertad y la democracia en la región y en el mundo. Cada actor involucrado —ya sea directa o indirectamente— enfrenta desafíos particulares en relación con estos valores. Este capítulo examina críticamente las prácticas y posturas de Irán, Israel, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, con el objetivo de revelar las tensiones internas y externas entre los intereses estratégicos y los principios democráticos.
Irán: represión interna y expansión autoritaria
La República Islámica de Irán presenta una estructura política teocrática, en la que la soberanía popular está subordinada al poder del Líder Supremo y del Consejo de Guardianes. Las elecciones están severamente restringidas y los derechos civiles —incluyendo la libertad de expresión, asociación, prensa y religión— son constantemente vulnerados.
La participación de Irán en el conflicto con Israel ha fortalecido aún más el aparato represivo interno, bajo la narrativa de “defensa de la revolución islámica” y lucha contra enemigos externos. Las manifestaciones populares —como las protagonizadas por mujeres y jóvenes en años recientes— han sido brutalmente reprimidas, mientras que periodistas, activistas y disidentes enfrentan arrestos arbitrarios y sentencias desproporcionadas.
A nivel externo, Irán apoya a actores no estatales (como Hezbolá o las milicias chiíes en Irak y Siria) que replican su modelo autoritario. Su proyección regional está profundamente vinculada a estructuras clientelares, control ideológico y desinformación.
Israel: tensión entre seguridad y derechos democráticos
Israel es una democracia parlamentaria con instituciones sólidas y una sociedad civil vibrante. Sin embargo, su prolongado conflicto con los palestinos y ahora con Irán ha derivado en crecientes tensiones entre las exigencias de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
El sistema democrático israelí ha sido objeto de debate interno debido a políticas de vigilancia, restricciones a la libertad de prensa durante momentos de guerra, y leyes que han generado tensiones respecto a los derechos de las minorías árabes y los palestinos en los territorios ocupados. Las operaciones militares en Gaza y otras regiones han sido duramente criticadas por organismos internacionales por su impacto sobre civiles.
A nivel político, las reformas judiciales propuestas por algunos sectores del gobierno también han puesto en alerta a la comunidad internacional sobre una posible erosión del sistema de pesos y contrapesos en la democracia israelí.
Estados Unidos: dilemas entre intereses estratégicos y promoción democrática
Estados Unidos se ha autodefinido históricamente como promotor global de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, su involucramiento en Medio Oriente ha evidenciado tensiones entre esos principios y sus intereses estratégicos.
El apoyo incondicional a Israel, incluso frente a cuestionamientos sobre el uso desproporcionado de la fuerza, ha puesto en entredicho la coherencia del discurso democrático estadounidense. Al mismo tiempo, las relaciones con regímenes autoritarios en la región —como Arabia Saudita o Egipto— muestran una pragmática contradicción entre valores y geopolítica.
En el ámbito doméstico, el debate sobre el gasto militar en conflictos externos, la desinformación sobre el papel de Estados Unidos en la región y la polarización política han limitado su capacidad de actuar como modelo democrático creíble.
Rusia: autoritarismo como estrategia geopolítica
Rusia ha reforzado su perfil como potencia revisionista, promoviendo un modelo autoritario tanto en su política interna como en sus alianzas internacionales. En el contexto del conflicto Irán-Israel, Moscú ha buscado preservar sus intereses en Siria, alinearse con Teherán y debilitar la influencia occidental en la región.
La represión interna, la censura, la persecución de opositores y la manipulación de los procesos electorales en Rusia reflejan un rechazo explícito de los valores democráticos. A su vez, su política exterior se sustenta en el respaldo a regímenes afines ideológicamente y en el uso de la propaganda y la desinformación para debilitar a las democracias liberales.
Rusia no busca democratizar Medio Oriente, sino estabilizar regímenes autoritarios que garanticen sus intereses. En este sentido, representa una amenaza directa al orden democrático global.
China: neutralidad estratégica y exportación de autoritarismo digital
China ha mantenido una postura de no intervención directa en el conflicto Irán-Israel, pero su influencia regional crece mediante inversiones, comercio y diplomacia. El modelo chino —desarrollo sin democracia— se presenta como alternativa frente al modelo occidental.
Internamente, el Partido Comunista Chino ejerce un control absoluto sobre la sociedad, con vigilancia digital masiva, represión de minorías (como los uigures), censura de internet y ausencia de elecciones libres. Estas herramientas son exportadas a través de tecnologías y asesoramiento a países que buscan fortalecer regímenes autoritarios.
En lugar de promover la democracia, China promueve la estabilidad autoritaria, bajo una lógica de soberanía estatal que niega los principios de derechos humanos universales. Su rol como mediador en Medio Oriente busca prestigio geopolítico, no transformación democrática.
Unión Europea: una democracia en busca de coherencia
La Unión Europea mantiene un compromiso normativo con la promoción de la democracia y los derechos humanos, pero enfrenta limitaciones estructurales y contradicciones políticas. Su influencia en el conflicto Irán-Israel ha sido limitada, aunque mantiene canales de diálogo con ambas partes.
Europa ha apoyado el acuerdo nuclear con Irán y ha cuestionado los excesos israelíes en los territorios ocupados, pero su capacidad de presión real ha disminuido frente a actores más asertivos como Estados Unidos, Rusia o China.
Además, en el seno de la propia Unión existen retrocesos democráticos —como en Hungría o Polonia— que debilitan su legitimidad como defensora de los valores liberales. No obstante, sigue siendo un actor importante en la provisión de ayuda humanitaria, el financiamiento de ONG y el impulso de soluciones diplomáticas.
¿Un mundo en retroceso democrático?